espero que esto os sirva a veterinarios como a condicionales
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
espero que esto os sirva a veterinarios como a condicionales
ahi van unos dibujos de anatomia realizados por mi y en colaboracion de profesionales.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- Peregrinusldj
- Junior
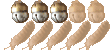
- Mensajes: 160
- Registrado: 20 Ene 2006, 22:18
- Ubicación: Calama. Provincia El Loa. II Región Antofagasta. Chile
- Contactar:
Juan Vicente:
Se agradecen estos importantes dibujos y que es lo justo para que asertivamente no solo sirvan a los veterinarios aprendices y avezados, si no a los foreros y sobretodo quienes rehabilitamos rapaces en los Centros de Rehabilitación de Animales Silvestres. Tal como lo dije en http://cetreria.com/foro/viewtopic.php?t=16776. Tal resultado es para señalar en esta web estos dibujos señalándolos en un idioma común con los especialistas veterinarios en rapaces las dolencias de nuestras protegidas aves rapaces y que de pronto se enferman o se lesionan seriamente sin que sepamos que hacer, como decir, ni menos indicar en donde esta las dolencias. Mis felicitaciones estimado parabuteo_unicitus, por fortalecer este vital conocimiento comunitario para todos compañeros cetreros y que se me ocurre que ya comenzamos a abrir y mostrar en una puerta que aún no se abre del todo, en este importante tema de la SALUD.
Atte.,
Lorenzo
Se agradecen estos importantes dibujos y que es lo justo para que asertivamente no solo sirvan a los veterinarios aprendices y avezados, si no a los foreros y sobretodo quienes rehabilitamos rapaces en los Centros de Rehabilitación de Animales Silvestres. Tal como lo dije en http://cetreria.com/foro/viewtopic.php?t=16776. Tal resultado es para señalar en esta web estos dibujos señalándolos en un idioma común con los especialistas veterinarios en rapaces las dolencias de nuestras protegidas aves rapaces y que de pronto se enferman o se lesionan seriamente sin que sepamos que hacer, como decir, ni menos indicar en donde esta las dolencias. Mis felicitaciones estimado parabuteo_unicitus, por fortalecer este vital conocimiento comunitario para todos compañeros cetreros y que se me ocurre que ya comenzamos a abrir y mostrar en una puerta que aún no se abre del todo, en este importante tema de la SALUD.
Atte.,
Lorenzo
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- roberto carlos
- Master

- Mensajes: 1198
- Registrado: 01 Sep 2003, 04:18
- Ubicación: Chihuahua
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
Hamtologia de un halcon peregrino sano. Lista de consulta rápida para valores hemáticos en aves de presa utilizadas en cetrería
Hematología
Hematocrito 44 ± 4 %
Glóbulos blancos 8.7 ± 2.2 x 103
Heterófilos 65 ± 12 %
Linfocitos 35 ± 13 %
Monocitos 0 %
Basófilos 0 %
Eosinófilos 0 %
Bioquímica sanguínea
Proteínas totales 2.65 ± 1.18 gr/dl
Albúmina 0.96 ± 0.13 gr/dl
ALT 62 ± 56 U/L
AST 78 ± 31 U/L
Fosfatasa alcalina 99 ± 44 U/L
Bilirrubina total 4.57 ± 2.04 mg/dl
Urea 3.25 ± 1.39 mg/dl
Creatinina 0.51 ± 0.22 mg/dl
Glucosa 366 ± 29 mg/dl
Ácido Úrico 4.50 ± 4.24 mg/dl
Calcio 8.93 ± 0.46 mg/dl
Fósforo 3.35 ± 0.70 mg/dl
Hematologic, Biochemical, and Morphometric Values of Selected Raptor Species. Appendix 1D. Avian Medicine and Surgery. Altman, Clubb, Dorrestein, Quesenberry.1997
Hematología
Hematocrito 44 ± 4 %
Glóbulos blancos 8.7 ± 2.2 x 103
Heterófilos 65 ± 12 %
Linfocitos 35 ± 13 %
Monocitos 0 %
Basófilos 0 %
Eosinófilos 0 %
Bioquímica sanguínea
Proteínas totales 2.65 ± 1.18 gr/dl
Albúmina 0.96 ± 0.13 gr/dl
ALT 62 ± 56 U/L
AST 78 ± 31 U/L
Fosfatasa alcalina 99 ± 44 U/L
Bilirrubina total 4.57 ± 2.04 mg/dl
Urea 3.25 ± 1.39 mg/dl
Creatinina 0.51 ± 0.22 mg/dl
Glucosa 366 ± 29 mg/dl
Ácido Úrico 4.50 ± 4.24 mg/dl
Calcio 8.93 ± 0.46 mg/dl
Fósforo 3.35 ± 0.70 mg/dl
Hematologic, Biochemical, and Morphometric Values of Selected Raptor Species. Appendix 1D. Avian Medicine and Surgery. Altman, Clubb, Dorrestein, Quesenberry.1997
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN AVES RAPACES.
ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS.
La alimentación ideal sería aquella que se asemeja a la que el animal consigue habitualmente en su hábitat natural; en cautividad, las aves rapaces tienen pocas veces acceso a una dieta variada y equilibrada que sea acorde a sus necesidades.
De esta forma, establecer el tipo de deficiencia padecida por el animal no va a ser fácil; por ello, en muchas ocasiones se emplea el término malnutrición para designar deficiencias nutricionales no esclarecidas en concreto, aunque sí evidentes.
Podremos diagnosticar un problema de malnutrición mediante diversos signos:
-Caquexia en condiciones de salud aparente, con delgadez apreciable por el escaso desarrollo de la masa muscular pectoral. En caso de caquexia acusada y emaciación, se van a movilizar los depósitos de grasa del organismo, con lo que comienzan a catabolizarse los músculos de forma más o menos rápida (en un cernícalo común la degeneración del músculo pectoral puede ocurrir en un periodo de 48-72 horas; en rapaces grandes, como las águilas, estos cambios se pueden observar en 1-2 semanas).
-La inactividad del músculo pectoral causada por una debilidad e incapacidad manifiesta para el vuelo puede aumentar el grado de atrofia de dicho músculo. Una quilla prominente y una piel traslúcida por la desaparición de la grasa dérmica son evidencias de un déficit calórico importante.
-Mala calidad del pico, con crecimientos anómalos, placas de crecimiento superpuestas e irregulares, que le confieren un aspecto escamoso. Suele ir acompañado de alteraciones en la consistencia del pico, apareciendo frágiles y fácilmente erosionables.
-Mala calidad del plumaje en ausencia de problemas definidos que lo justifiquen (picaje, problemas hormonales,...). Cumplen estas condiciones los plumajes sucios, con líneas de estrés, plumas rotas y de mala calidad, depigmentaciones del plumaje y aves en muda permanentemente.
-Excesivo crecimiento de uñas con un patrón o frecuencia anormal.
La dieta base debería estar formada por animales vivos o recién sacrificados. En algunos zoológicos y centros de recuperación de fauna salvaje estas presas proceden de criaderos existentes en los propios centros (pollos, palomas, codornices, conejos, ratas de laboratorio, saltamontes, grillos, etc.). Una norma a seguir sería, por ejemplo, no basar la alimentación de estas aves en una única especie animal o región anatómica.
Las partes no digeribles de estas presas como las plumas, los pelos, las uñas,..., ayudan a formar la denominada egagrópila, por lo que contribuyen al buen funcionamiento del aparato digestivo.
Esta comida no debe administrarse fría, ya que produciremos lesiones en la mucosa del buche y del esófago, o bien, provocaremos regurgitaciones de alimento.
Las aves sanas de tamaño reducido necesitan aproximadamente un aporte diario de 1 kcal de energía por gramo de peso.
Durante la noche, el ayuno hace que entren en un estado de hipoglucemia que es rápidamente recuperado durante las primeras horas de la mañana. Por esta razón, en las aves convalecientes de pequeño tamaño que comen voluntariamente resulta útil mantener la luz de la jaula encendida durante la noche para que se incremente la ingestión de alimento.
Puede sorprender la escasa cantidad de agua que ingieren. Se explica este fenómeno por la ausencia de sudoración y por la eliminación de los residuos nitrogenados en forma de ácido úrico insoluble, en lugar de urea soluble, tal y como ocurre en los mamíferos.
En aves desnutridas y antes de comenzar con la alimentación, voluntaria o no, conviene restablecer el equilibrio electrolítico para evitar autointoxicaciones, estados de cetosis, acidosis, etc., que pueden llevar al paciente al colapso.
En pacientes que se niegan a comer voluntariamente, puede comenzarse con una solución glucosalina al 10%, complementada con vitaminas, minerales y proteínas (por ejemplo, Gevral proteína ), administrada por vía oral a dosis de 10 ml/Kg. En esta primera fase pueden resultar de gran ayuda la yema de huevo cocida y un complejo B.
Podemos hablar, por tanto, de unos requerimientos mínimos que necesitan estos individuos para poder vivir; cuando esos requerimientos se ven muy sobrepasados o, todo lo contrario, la dieta no cubre los mínimos establecidos, aparecen las llamadas enfermedades nutricionales.
Veamos a continuación esos requerimientos con las enfermedades nutricionales más comunes que pueden encontrarse en este grupo de aves.
Hidratos de carbono
Representan una mínima parte de la dieta habitual de las aves rapaces, aproximadamente 1700-2200 cal/Kg de alimento. La mayor parte de estos hidratos de carbono procederá de la degradación de los aminoácidos de la dieta.
Como consecuencia de un estado de inanición se producirá hipoglucemia, observándose cuadros convulsivos cuando la glucosa sérica disminuye por debajo de 50 mg/dl.
Grasas
Los lípidos juegan un papel más importante en la alimentación de las aves rapaces (alrededor de un 5-6% del total de la dieta). Son los componentes esenciales de las membranas celulares y algunas hormonas.
Un exceso de grasas en la dieta producirá obesidad, síndrome de malabsorción y diarrea, así como deficiencias secundarias de otros nutrientes, principalmente calcio. Las dietas ricas en grasas saturadas y colesterol pueden causar ateromatosis, semejante a la del hombre: los vasos sanguíneos afectados aparecen engrosados y endurecidos, pudiendo apreciarse en su pared unas placas o estrías amarillentas. El acúmulo de minerales sobre estas placas puede hacer radiográficamente visibles estos vasos sanguíneos afectados con la ayuda de medios de contraste.
Esta mineralización y endurecimiento de los grandes vasos sanguíneos podría venir producida como consecuencia de un exceso de vitamina D.
En los animales jóvenes, la falta de grasas en la dieta ocasionará una disminución en el crecimiento y una menor resistencia a las enfermedades (principalmente, infecciones respiratorias de vías altas).
Proteínas
Representan la mayor fuente de calorías para estas aves (un mínimo del 18% de la dieta).
Raras veces apreciaremos deficiencias de proteína bruta; cuando es necesario, estos animales emplean la grasa corporal como fuente de energía, lo que a menudo ocasiona cuadros de cetosis.
El estrés o las deficiencias de metionina causan una especie de líneas de corte en las plumas (líneas de estrés). Las deficiencias en lisina pueden ocasionar pérdida de coloración en las plumas.
Un exceso de proteína en la dieta podrá producir gota visceral o articular. Se trata de un desorden metabólico caracterizado por el depósito extracelular de cristales de ácido úrico o uratos en diferentes tejidos. Dietas que contengan altos niveles de DNA (pescado, corazón, hígado, riñón, cerebro,...) predisponen a las rapaces a padecer gota.
Las aves son animales uricotélicos, es decir, la mayor parte de los desechos nitrogenados se expulsan en forma de ácido úrico; este componente al acumularse en determinadas localizaciones del organismo podrá dar lugar a cuadros de gota visceral o articular: en la primera se produce un precipitado de uratos en las serosas y en el riñón, fundamentalmente, mientras que en la gota articular la presencia de cristales tiene lugar en las articulaciones.
La deshidratación puede actuar como factor predisponente para que se desencadene el proceso. En animales vivos podrá diagnosticarse la gota mediante el hallazgo de niveles elevados de ácido úrico en la sangre (por encima de 20-30 mg/dl).
Los sobrecrecimientos de uñas y de pico pueden asociarse a dietas con un exceso de proteínas de alta calidad (por ejemplo, hígado o corazón).
La patogenia de la enfermedad no se conoce con claridad. En general, se considera como origen del proceso una eliminación reducida de ácido úrico, o bien, un aumento de su síntesis.
En cualquier caso, la hiperuricemia precede a la precipitación de uratos. Esta situación de produce como consecuencia de obstrucción urinaria (urolitiasis, hipovitaminosis A), deshidratación, determinadas intoxicaciones (tóxicos que afecten a la funcionalidad del túbulo renal, como el plomo), procesos infecciosos, exceso de proteína en la dieta, estados carenciales, factores hereditarios, neoplasias renales, etc.
El cuadro clínico puede variar, según las dos formas de enfermedad:
-Gota articular: inflamación de las articulaciones afectadas. El animal deja de usar esa extremidad lesionada y, finalmente, queda inmovilizada, apareciendo síntomas generales como anorexia y depresión.
-Gota visceral: prácticamente asintomática o con sintomatología totalmente inespecífica (anorexia, depresión, letargia,...), justo antes de producirse la muerte súbita del animal.
El diagnóstico se puede realizar atendiendo a varios puntos:
-Citología: aspiración de depósitos articulares. Los cristales tienen la forma de una aguja afilada.
-Test de la murexina: nos permitirá diferenciar depósitos de uratos de las calcificaciones existentes en forma de placas o de gránulos en la superficie de todos los órganos, fundamentalmente pericardio e hígado; se añade una gota de ácido nítrico, se calienta hasta que se seca y finalmente se añade una gota de amoníaco. Los cristales de uratos se observarán de un color rojo púrpura.
-Bioquímica sanguínea: se apreciará un incremento de los niveles de ácido úrico en sangre (por encima de 20-30 mg/dl)
-Necropsia: se observarán depósitos de uratos en serosas y en riñón.
El tratamiento consistirá en reducir el estrés y proporcionar el máximo bienestar para estas aves, reducir el contenido proteico de la dieta, fluidoterapia, suplementación vitamínica, analgesia y administración de antiinflamatorios.
Se ha empleado el alopurinol para inhibir la xantina-oxidasa (enzima que interviene en la producción del ácido úrico), con el fin de reducir estos depósitos de uratos, pero no ha dado buenos resultados en las aves y, además, es nefrotóxico.
En cualquier caso, el pronóstico va a ser grave.
Vitaminas
1.-Vitamina A:
Es una vitamina liposoluble que deben ingerir las rapaces en su forma preformada, ya que estos animales son incapaces de transformar los carotenos precursores a formas activas de la vitamina A.
Las fuentes naturales de esta vitamina para las rapaces son los distintos tejidos de sus presas, principalmente el hígado. Una vez ingresada al organismo se utilizará en una serie de funciones, como la formación de los huevos, el desarrollo del esqueleto, el mantenimiento de las mucosas o el empleo como pigmento visual (previa transformación).
Podemos diferenciar dos orígenes de la deficiencia de esta vitamina:
-Hipovitaminosis A primaria: por deficiencia de la vitamina en la dieta. Los niveles mínimos en la dieta deben ser de 2.5-5 UI/g de alimento.
-Hipovitaminosis A secundaria: la deficiencia de la vitamina se debe a otras causas, como problemas intestinales que interfieran con la absorción de la vitamina A (parásitos, tuberculosis digestiva, infecciones bacterianas crónicas,...), problemas hepáticos que interfieran con el almacenamiento y la distribución de la vitamina en el organismo, interacciones de la vitamina A con otros nutrientes (la vitamina E antagoniza la función de la vitamina A), etc.
El proceso seguirá aproximadamente la misma evolución en los diferentes sistemas implicados (epitelio alimentario, respiratorio y urogenital), dependiendo de las reservas de vitamina que contenga el hígado del animal y del momento en que comenzó la carencia (los niveles normales oscilan entre 9.000 y 13.500  g):
- Afección de la capa mucosa de protección de los epitelios: las lesiones existentes en la cavidad oral, faringe y esófago pueden variar desde abscesos localizados formados por varias capas queratinizadas, con un diámetro de unos 0.5 mm, hasta grandes placas hiperqueratósicas, que suelen ocasionar disfagia y anorexia. Se forman membranas mucosas, incrementándose los riesgos de infecciones secundarias debidas a bacterias y hongos (Candida sp. )
- Hiperqueratosis de la capa epitelial superficial, normalmente en la mucosa oral, salivar, lagrimal y en el epitelio plantar, después evolucionará a metaplasia escamosa (epitelio traqueal, bronquios, siringe, cornetes nasales, túbulos renales y epitelio ureteral). Esta metaplasia escamosa podrá apreciarse cuando prácticamente no existan reservas de vitamina A en el hígado. Se pueden producir pododermatitis ("clavos") en la planta de los pies y en los dedos.
- Quistes de queratina en glándulas salivares y lagrimales, lengua, coanas, faringe, narinas, senos nasales y espacio periocular, como consecuencia de la metaplasia escamosa. Estos quistes pueden infectarse y transformarse en pústulas y abscesos. La sintomatología clínica general es poco concluyente (anorexia, emaciación, letargia y embolamiento).
- Estornudos, jadeo, disnea y cambios en las vocalizaciones.
- Descarga nasal (por infección secundaria) y quistes en las narinas (rinolitos), deformaciones del pico, etc.
- Xeroftalmia (debida a afección de las glándulas lagrimales), conjuntivitis, bultos perioculares y ceguera nocturna (por déficit de cis-retinal para la producción del pigmento visual rodopsina).
- Sintomatología de gota visceral o articular (por afección de los epitelios del uréter y de los túbulos renales).
El diagnóstico presuntivo se puede establecer mediante la historia clínica (valoración de la dieta), la sintomatología clínica, la observación de las lesiones y la respuesta al tratamiento.
El diagnóstico definitivo puede obtenerse por biopsia o histopatología de las lesiones y observación del patrón típico. Se puede confirmar mediante el análisis del contenido de vitamina A en el hígado (valores normales: 9.000-13.500  g)
El diagnóstico diferencial debe incluir candidiasis y aspergilosis, tricomoniasis y sarna, así como enfermedades víricas producidas por herpesvirus o avipoxvirus. Se considerará la posibilidad de que la causa primaria real sea uno de los procesos mencionados y que la hipovitaminosis A actúe como complicante secundario.
El tratamiento se realizará teniendo en cuenta dos puntos:
- Terapia preventiva: el requerimiento mínimo diario de vitamina A debe ser de 2.5-5 UI/g de alimento. Si en la dieta del animal no se llega a esta cantidad, deberá considerarse la utilización de suplementos. El mejor alimento para prevenir estas deficiencias de vitamina A serían las presas enteras, aunque el hígado, la yema de huevo, los pollitos de un día o el aceite de hígado de bacalao son suplementos excelentes.
- Terapia curativa: administración de vitamina A (IM o VO, según el estado de gravedad en que se encuentre el paciente) a dosis de 5-50 UI/g/día durante 2-4 semanas.
- Terapia de soporte: los quistes pueden requerir escisión y vaciado quirúrgico bajo anestesia; puede ser necesario el tratamiento antibiótico o antifúngico para controlar las infecciones secundarias. Debemos asimismo, asegurar el estado general del paciente (hidratación, peso,...).
2.-Complejo B:
Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que no pueden ser sintetizadas por las aves y que se almacenan en muy escaso grado, lo que conlleva que los animales deban ingerirlas en cada comida que realizan.
Estas vitaminas intervienen como coenzimas en diversos procesos metabólicos. Por tanto, en caso de deficiencias, la sintomatología variará dependiendo de la vitamina que se encuentre deficitaria. En general, el diagnóstico es difícil y la hipovitaminosis suele quedar oculta por alguna complicación secundaria (bacterias, virus, etc.).
Existe una sintomatología nerviosa asociada a las deficiencias de estas vitaminas del grupo B:
-Paresia y parálisis de la extremidades posteriores, como consecuencia de deficiencia en tiamina (se piensa que también debe existir deficiencia de otras vitaminas del grupo). La deficiencia de tiamina también va a provocar cuadros de incoordinación y temblores.
-Parálisis de los dedos: los dedos aparecen mal situados y con malos apoyos. Se suele relacionar con deficiencias en riboflavina.
-Perosis: consiste en la dislocación del tendón del músculo gastrocnemio, lo que ocasiona cojeras y deformaciones de la extremidad afectada. Se asocia a deficiencias en riboflavina, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina y ácido fólico.
-Retrasos y problemas relacionados con el crecimiento del animal (mala calidad del plumaje, anemias y dermatitis): se suelen relacionar con deficiencias de ácido fólico, ácido pantoténico y niacina.
2.1.-Deficiencia de vitamina B1 (tiamina):
Algunos pescados pueden contener tiaminasa, una enzima que desdobla la tiamina, impidiendo su absorción. Por ello, las deficiencias suelen observarse en aves alimentadas con estos tipos de pescado. También se han citado casos de deficiencia de tiamina en halcones peregrinos alimentados únicamente con pollitos de un día.
Los signos clínicos de deficiencia incluyen pérdida progresiva de peso, aunque el apetito se conserva, balanceos de la cabeza, opistótonos y convulsiones y ataxia. Pueden aparecer infecciones de tipo secundario como la aspergilosis.
El diagnóstico se basa en la respuesta a la administración oral o parenteral de tiamina.
El tratamiento indicado sería administrar tiamina a razón de 0.25-0.5 mg/Kg/día, así como la corrección de la dieta. Deberían existir unos 50 mg de tiamina por cada 200-250 g de alimento que coma el animal.
2.2.-Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina):
Las deficiencias en riboflavina se han diagnosticado fundamentalmente en individuos jóvenes de águila real.
Los signos clínicos incluyen emaciación, atrofia y parálisis de las extremidades posteriores, así como agarrotamiento de los dedos.
El tratamiento con complejos B produce una respuesta positiva en unas 6 horas y los animales pueden volver a situarse en su percha y andar normalmente tras 18 horas, aproximadamente.
Podría producirse la muerte del animal por infecciones secundarias debidas a Aspergillus fumigatus.
3.-Vitamina D3:
Debe recordarse la importancia de la relación calcio/vitamina D3/luz solar. La vitamina D3 se ingiere de forma inactiva y, gracias a la luz del sol, se activa (1,25-dihidroxicolecalciferol) para poder intervenir en la absorción del calcio a nivel intestinal.
Aquellas rapaces expuestas al sol serán capaces de fabricar su propia vitamina D3 en la glándula uropigea; al acicalarse las plumas estos animales ingerirán esa vitamina activa.
La deficiencia de vitamina D3 se observa frecuentemente en rapaces jóvenes que son cogidas de sus nidos cuando aún están en crecimiento y que se albergan en habitáculos a los que no llega la luz del sol. Además, la dieta de estos animales suelen basarse, generalmente, en carnes magras, corazón, hígado y riñón, sin ningún tipo de suplemento. El resultado último será, por tanto, una absorción insuficiente de calcio a nivel de la luz intestinal.
Este balance negativo del calcio también puede estar producido por dietas eminentemente grasas, ya que se va a ver disminuida la absorción de las vitaminas liposolubles (como la vitamina D3) y se van a producir jabones de calcio insolubles.
ERGOSTEROL COLESTEROL
Luz solar, in vitro Síntesis en piel
D2 (ergocalciferol) 7-dihidrocolesterol
Dieta o vía parenteral Luz solar
únicamente
25-dihidroxiergocalciferol D3 (colecalciferol)
Hígado
25-hidroxicolecalciferol
1,25-dihidroxiergocalciferol Hígado
Riñón 1,25-dihidroxicolecalciferol
Riñón
HORMONA
(Forma activa de la vitamina D)
Por otro lado, podemos hablar de hiperparatiroidismo secundario de origen nutricional. Se trata de una alteración metabólica conocida vulgarmente como raquitismo en los animales jóvenes y osteomalacia en individuos adultos.
En general, se va a originar por deficiencia de calcio en la dieta, por deficiencia de vitamina D3 o por desequilibrio en la relación calcio/fósforo (se consideraría una ración equilibrada aquélla que contuviera una relación Ca/P de 1.2-1.5/1).
La glándula paratiroides responde a los bajos niveles de calcio liberando hormona paratiroidea, que promueve la liberación del calcio de los huesos; este hueso "desmineralizado" es sustituido por tejido conjuntivo fibroso (osteodistrofia fibrosa). Tiene lugar entonces la hiperplasia de la glándula paratiroides. En casos graves se llegará, incluso, a una situación de hipocalcemia.
Los requerimientos de calcio para la puesta de huevos y para el crecimiento de las aves constituye alrededor del 2% del total de la dieta. Por otro lado, este calcio de la dieta debe encontrarse en una adecuada proporción con otros componentes de la dieta, no sólo con el fósforo.
En la nutrición de las rapaces los descuidos más frecuentes ocurren, precisamente en el balance Ca/P. Las dietas habituales, principalmente basadas en carne y pescado, suelen tener una relación Ca/P muy poco adecuada.
Calcio
% Fósforo
% Relación
Ca/P
Carne de vaca 0.011 0.188 1:17
Hígado de vaca 0.008 0.352 1:44
Carne de caballo 0.01 0.15 1:15
Pollo 0.012 0.201 1:17
Caballa 0.008 0.274 1:34
Sardina 0.150 0.975 1:6
Pienso de perros 0.5 0.3 1.6:1
La sintomatología que se describe para esta enfermedad consiste en una serie de ataques convulsivos, en ocasiones tan fuertes que los huesos largos pueden fracturarse durante el tiempo que dura la convulsión. Estas convulsiones y ataques son, en realidad, la manifestación clínica de un nivel de Ca en el suero muy bajo, resultado de una dieta deficitaria en dicho mineral, o bien, desequilibrada en la relación Ca/P.
Los primeros signos del hiperparatiroidismo nutricional secundario son casi inaparentes, principalmente en los pollos jóvenes. Puede apreciarse apatía, debilidad y retraso en el crecimiento.
En aves adultas se observa picaje, cataratas, vómitos, diarrea, incapacidad para caminar o subir a la percha, dolor en los huesos, deformación y fracturas patológicas de huesos largos, alteraciones del desarrollo de las plumas, poliuria y polidipsia, así como crisis tetánicas en los casos más graves.
Los niveles del calcio en sangre pueden aparecer normales o ligeramente aumentados (por encima de 45 mg/dl de suero), como consecuencia del aumento de actividad de la glándula paratiroides; el calcio va a provenir de los huesos. Ante esta situación, la administración parenteral de vitamina D estaría contraindicada, puesto que no favorecerá la absorción intestinal del calcio y los aumentos del calcio sérico seguirán procediendo del esqueleto.
En realidad, si se prolongase dicha terapia podríamos producir una desmineralización rápida del esqueleto, a no ser que reajustemos apropiadamente la dieta.
Experimentalmente se ha demostrado que las hembras, durante el periodo de puesta y alimentadas adecuadamente con vitamina D aunque deficientes en calcio, pierden el 38% del calcio esquelético tras la puesta de 6 huevos.
La aparición de "calambres" en los grandes grupos musculares es indicativa de niveles bajos del calcio sérico (5 mg/dl de suero o menos). Esto tiene lugar cuando las reservas de calcio de los huesos están prácticamente agotadas. Los espasmos musculares locales progresarán tanto que el animal presente una tetania generalizada por todo el cuerpo.
Estos episodios apuntados podrán agravarse cuando concurra alguna situación de estrés en el animal, como la repentina aparición de alguien que moleste al ave, ruidos fuertes o el encender las luces durante la noche. El animal puede caerse hacia delante o hacia atrás, fuera de su percha o, incluso, puede quedar colgado de ella boca abajo. En estos momentos, los niveles séricos de calcio descienden bruscamente por debajo de los límites mínimos fisiológicos y puede existir tetania hipocalcémica.
Las aves pueden superar episodios severos de hipocalcemia aguda y recuperarse espontáneamente. Aparentemente, la glándula paratiroides tiene suficientes reservas e inicialmente es capaz de compensar los descensos bruscos del calcio en sangre. Sin embargo, cuando el proceso avanza, la glándula se vuelve incapaz para movilizar suficiente calcio procedente de la desmineralización ósea, produciéndose la muerte.
El diagnóstico se basa en una buena anamnesis (historia de malnutrición) y en el cuadro clínico. La evidencia de lesiones apreciables radiológicamente (adelgazamiento de corticales en los huesos, fracturas patológicas, deformación ósea, etc.) se produce cuando más de un 40% del calcio de los huesos ha sido liberado. En general, la calcemia será normal y se producirá un aumento de la fosfatasa alcalina.
La terapia indicada sería la corrección de la dieta y la suplementación mineral, así como la administración de calcio en casos de tetania. La administración de gluconato cálcico por vía endovenosa lenta o subcutánea puede contrarrestar la sintomatología aguda (pueden emplearse soluciones salinas de calcio con un 5% de dextrosa a razón de 0.2 cc/30 gramos de peso), hasta que la corrección de la dieta pueda proporcionar el balance adecuado de calcio.
4.-Vitamina E y Selenio:
La vitamina E actúa como antioxidante en las células y membranas, lo cual les da estabilidad, especialmente en lo que se refiere a los músculos, vasos sanguíneos y túbulos seminíferos; además, tiene efecto sinérgico con el selenio, por lo que se considera su deficiencia en conjunto.
En las rapaces, este tipo de deficiencia ocasiona la llamada enfermedad del músculo blanco, que cursa con distrofias musculares y encefalomalacia. El exceso de grasas en la dieta puede interferir con la absorción de esta vitamina, así como el contacto de la vitamina con aceites rancios la destruye.
Se pueden apreciar los siguientes aspectos clínicos:
-Encefalomalacia: se observa ataxia, incapacidad para mantenerse en pie y tortícolis por necrosis degenerativa isquémica de células neuronales, desmielinización y edema. Ocurre sólo en aves adultas.
-Enfermedad del músculo blanco: se observan bandas claras típicas de este proceso en la musculatura pectoral, corazón y musculatura del proventrículo. Es más frecuente en los animales jóvenes. Puede diagnosticarse mediante bioquímica sanguínea al apreciarse una elevación de la CPK (Creatín-fosfo-quinasa).
El tratamiento indicado se basa, lógicamente, en la administración de vitamina E y selenio (0.1 mg Se/Kg IM 1 vez/semana).
5.-Vitamina K:
La vitamina K es otra de las vitaminas no totalmente sintetizable por las aves (algunas bacterias del tracto digestivo sintetizan pequeñas cantidades de esta vitamina). Su función es intervenir en la formación de la protrombina en el hígado.
La deficiencia primaria de esta vitamina es rara, siendo más frecuente la deficiencia secundaria a tratamiento antibiótico prolongado (inactiva la formación y absorción de esta vitamina), como consecuencia de una hipervitaminosis A (afecta negativamente a la disponibilidad de la vitamina K), o bien, por alimentar a los animales de forma rutinaria con roedores intoxicados con rodenticidas a base de dicumarinas.
Los signos clínicos asociados a esta deficiencia se basan en un incremento del tiempo de coagulación e incluyen hemorragias subcutáneas difusas, heces hemorrágicas, palidez de mucosas y ataxia.
En caso de sospecha de este tipo de deficiencia, se tratará con administración intramuscular de vitamina K a razón de 0.2-2.5 mg/Kg durante dos o tres días y añadir en la dieta diaria unos niveles de vitamina K de 1.75-3.5 mg por Kg de alimento.
Alteraciones en el plumaje:
La mayor parte de los problemas que suelen encontrarse en las plumas suele relacionarse con fallos en la muda causados por problemas nutricionales, hormonales o por estrés. También influirá la edad y el estado inmunitario del animal.
Hay una infinidad de elementos que intervienen activamente en el complicado proceso de la muda: diversas vitaminas (A, D, E y B), ciertos aminoácidos (lisina, colina y riboflavina), algunos minerales (calcio, zinc, selenio, magnesio y manganeso), varios compuestos (cloruro sódico, ácido pantoténico).
Por otro lado, la luz solar interviene decisivamente, de tal forma que si alargamos el periodo de luz diaria obtendremos mejores mudas en las aves.
Según la temperatura y la edad, las aves podrán mudar el plumaje 1-3 veces al año, comenzando generalmente tras el periodo de reproducción.
El proceso de la muda en sí ya es un fenómeno estresante (la tasa metabólica aumenta un 30%), por lo que va a verse aumentada la demanda nutricional y, con ella, la vulnerabilidad a los distintos procesos infecciosos. Además, al estrés de la muda se añade muchas veces el de la cautividad, por lo que tendremos el factor muda correcta como un claro indicador del buen estado de salud de las aves rapaces. De hecho, podemos encontrarnos marcas en las plumas (líneas de estrés) indicadoras de que en el instante en que la pluma crecía en ese nivel se produjo algún hecho que ocasionó un estrés determinado en el animal, con la consiguiente descarga de corticoesteroides que provocaron la alteración de los collares epidérmicos.
El color de las plumas también puede verse alterado debido a diversos problemas hormonales, dietéticos, de salud o como consecuencia de una edad avanzada en el animal. Asimismo, la deficiencia de tirosina y de testosterona induce a la producción de una mala muda.
Puede observarse la existencia de un mal plumaje debido a una falta de acicalamiento en casos determinados en que se ha efectuado una amputación del pico o por deformidades espinales debidos a malnutrición, alteraciones que impiden o dificultan la extensión por el plumaje de la grasa protectora fabricada en la glándula uropígea.
En los casos en que encontremos una mala muda, lo primero que debemos hacer es investigar la causa, para así establecer la terapia específica. En la mayoría de los casos se debe a problemas nutricionales o a estrés, por lo que corregiremos los distintos factores.
No obstante y, de forma rutinaria, se pueden emplear agentes inmunoestimulantes, como el levamisol a dosis de 2 mg/Kg (produce emesis en muchas rapaces cuando se administra por vía oral) o Echinacea compositum (1 cc/Kg). También suelen utilizarse suplementos de vitaminas y aminoácidos.
ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS.
La alimentación ideal sería aquella que se asemeja a la que el animal consigue habitualmente en su hábitat natural; en cautividad, las aves rapaces tienen pocas veces acceso a una dieta variada y equilibrada que sea acorde a sus necesidades.
De esta forma, establecer el tipo de deficiencia padecida por el animal no va a ser fácil; por ello, en muchas ocasiones se emplea el término malnutrición para designar deficiencias nutricionales no esclarecidas en concreto, aunque sí evidentes.
Podremos diagnosticar un problema de malnutrición mediante diversos signos:
-Caquexia en condiciones de salud aparente, con delgadez apreciable por el escaso desarrollo de la masa muscular pectoral. En caso de caquexia acusada y emaciación, se van a movilizar los depósitos de grasa del organismo, con lo que comienzan a catabolizarse los músculos de forma más o menos rápida (en un cernícalo común la degeneración del músculo pectoral puede ocurrir en un periodo de 48-72 horas; en rapaces grandes, como las águilas, estos cambios se pueden observar en 1-2 semanas).
-La inactividad del músculo pectoral causada por una debilidad e incapacidad manifiesta para el vuelo puede aumentar el grado de atrofia de dicho músculo. Una quilla prominente y una piel traslúcida por la desaparición de la grasa dérmica son evidencias de un déficit calórico importante.
-Mala calidad del pico, con crecimientos anómalos, placas de crecimiento superpuestas e irregulares, que le confieren un aspecto escamoso. Suele ir acompañado de alteraciones en la consistencia del pico, apareciendo frágiles y fácilmente erosionables.
-Mala calidad del plumaje en ausencia de problemas definidos que lo justifiquen (picaje, problemas hormonales,...). Cumplen estas condiciones los plumajes sucios, con líneas de estrés, plumas rotas y de mala calidad, depigmentaciones del plumaje y aves en muda permanentemente.
-Excesivo crecimiento de uñas con un patrón o frecuencia anormal.
La dieta base debería estar formada por animales vivos o recién sacrificados. En algunos zoológicos y centros de recuperación de fauna salvaje estas presas proceden de criaderos existentes en los propios centros (pollos, palomas, codornices, conejos, ratas de laboratorio, saltamontes, grillos, etc.). Una norma a seguir sería, por ejemplo, no basar la alimentación de estas aves en una única especie animal o región anatómica.
Las partes no digeribles de estas presas como las plumas, los pelos, las uñas,..., ayudan a formar la denominada egagrópila, por lo que contribuyen al buen funcionamiento del aparato digestivo.
Esta comida no debe administrarse fría, ya que produciremos lesiones en la mucosa del buche y del esófago, o bien, provocaremos regurgitaciones de alimento.
Las aves sanas de tamaño reducido necesitan aproximadamente un aporte diario de 1 kcal de energía por gramo de peso.
Durante la noche, el ayuno hace que entren en un estado de hipoglucemia que es rápidamente recuperado durante las primeras horas de la mañana. Por esta razón, en las aves convalecientes de pequeño tamaño que comen voluntariamente resulta útil mantener la luz de la jaula encendida durante la noche para que se incremente la ingestión de alimento.
Puede sorprender la escasa cantidad de agua que ingieren. Se explica este fenómeno por la ausencia de sudoración y por la eliminación de los residuos nitrogenados en forma de ácido úrico insoluble, en lugar de urea soluble, tal y como ocurre en los mamíferos.
En aves desnutridas y antes de comenzar con la alimentación, voluntaria o no, conviene restablecer el equilibrio electrolítico para evitar autointoxicaciones, estados de cetosis, acidosis, etc., que pueden llevar al paciente al colapso.
En pacientes que se niegan a comer voluntariamente, puede comenzarse con una solución glucosalina al 10%, complementada con vitaminas, minerales y proteínas (por ejemplo, Gevral proteína ), administrada por vía oral a dosis de 10 ml/Kg. En esta primera fase pueden resultar de gran ayuda la yema de huevo cocida y un complejo B.
Podemos hablar, por tanto, de unos requerimientos mínimos que necesitan estos individuos para poder vivir; cuando esos requerimientos se ven muy sobrepasados o, todo lo contrario, la dieta no cubre los mínimos establecidos, aparecen las llamadas enfermedades nutricionales.
Veamos a continuación esos requerimientos con las enfermedades nutricionales más comunes que pueden encontrarse en este grupo de aves.
Hidratos de carbono
Representan una mínima parte de la dieta habitual de las aves rapaces, aproximadamente 1700-2200 cal/Kg de alimento. La mayor parte de estos hidratos de carbono procederá de la degradación de los aminoácidos de la dieta.
Como consecuencia de un estado de inanición se producirá hipoglucemia, observándose cuadros convulsivos cuando la glucosa sérica disminuye por debajo de 50 mg/dl.
Grasas
Los lípidos juegan un papel más importante en la alimentación de las aves rapaces (alrededor de un 5-6% del total de la dieta). Son los componentes esenciales de las membranas celulares y algunas hormonas.
Un exceso de grasas en la dieta producirá obesidad, síndrome de malabsorción y diarrea, así como deficiencias secundarias de otros nutrientes, principalmente calcio. Las dietas ricas en grasas saturadas y colesterol pueden causar ateromatosis, semejante a la del hombre: los vasos sanguíneos afectados aparecen engrosados y endurecidos, pudiendo apreciarse en su pared unas placas o estrías amarillentas. El acúmulo de minerales sobre estas placas puede hacer radiográficamente visibles estos vasos sanguíneos afectados con la ayuda de medios de contraste.
Esta mineralización y endurecimiento de los grandes vasos sanguíneos podría venir producida como consecuencia de un exceso de vitamina D.
En los animales jóvenes, la falta de grasas en la dieta ocasionará una disminución en el crecimiento y una menor resistencia a las enfermedades (principalmente, infecciones respiratorias de vías altas).
Proteínas
Representan la mayor fuente de calorías para estas aves (un mínimo del 18% de la dieta).
Raras veces apreciaremos deficiencias de proteína bruta; cuando es necesario, estos animales emplean la grasa corporal como fuente de energía, lo que a menudo ocasiona cuadros de cetosis.
El estrés o las deficiencias de metionina causan una especie de líneas de corte en las plumas (líneas de estrés). Las deficiencias en lisina pueden ocasionar pérdida de coloración en las plumas.
Un exceso de proteína en la dieta podrá producir gota visceral o articular. Se trata de un desorden metabólico caracterizado por el depósito extracelular de cristales de ácido úrico o uratos en diferentes tejidos. Dietas que contengan altos niveles de DNA (pescado, corazón, hígado, riñón, cerebro,...) predisponen a las rapaces a padecer gota.
Las aves son animales uricotélicos, es decir, la mayor parte de los desechos nitrogenados se expulsan en forma de ácido úrico; este componente al acumularse en determinadas localizaciones del organismo podrá dar lugar a cuadros de gota visceral o articular: en la primera se produce un precipitado de uratos en las serosas y en el riñón, fundamentalmente, mientras que en la gota articular la presencia de cristales tiene lugar en las articulaciones.
La deshidratación puede actuar como factor predisponente para que se desencadene el proceso. En animales vivos podrá diagnosticarse la gota mediante el hallazgo de niveles elevados de ácido úrico en la sangre (por encima de 20-30 mg/dl).
Los sobrecrecimientos de uñas y de pico pueden asociarse a dietas con un exceso de proteínas de alta calidad (por ejemplo, hígado o corazón).
La patogenia de la enfermedad no se conoce con claridad. En general, se considera como origen del proceso una eliminación reducida de ácido úrico, o bien, un aumento de su síntesis.
En cualquier caso, la hiperuricemia precede a la precipitación de uratos. Esta situación de produce como consecuencia de obstrucción urinaria (urolitiasis, hipovitaminosis A), deshidratación, determinadas intoxicaciones (tóxicos que afecten a la funcionalidad del túbulo renal, como el plomo), procesos infecciosos, exceso de proteína en la dieta, estados carenciales, factores hereditarios, neoplasias renales, etc.
El cuadro clínico puede variar, según las dos formas de enfermedad:
-Gota articular: inflamación de las articulaciones afectadas. El animal deja de usar esa extremidad lesionada y, finalmente, queda inmovilizada, apareciendo síntomas generales como anorexia y depresión.
-Gota visceral: prácticamente asintomática o con sintomatología totalmente inespecífica (anorexia, depresión, letargia,...), justo antes de producirse la muerte súbita del animal.
El diagnóstico se puede realizar atendiendo a varios puntos:
-Citología: aspiración de depósitos articulares. Los cristales tienen la forma de una aguja afilada.
-Test de la murexina: nos permitirá diferenciar depósitos de uratos de las calcificaciones existentes en forma de placas o de gránulos en la superficie de todos los órganos, fundamentalmente pericardio e hígado; se añade una gota de ácido nítrico, se calienta hasta que se seca y finalmente se añade una gota de amoníaco. Los cristales de uratos se observarán de un color rojo púrpura.
-Bioquímica sanguínea: se apreciará un incremento de los niveles de ácido úrico en sangre (por encima de 20-30 mg/dl)
-Necropsia: se observarán depósitos de uratos en serosas y en riñón.
El tratamiento consistirá en reducir el estrés y proporcionar el máximo bienestar para estas aves, reducir el contenido proteico de la dieta, fluidoterapia, suplementación vitamínica, analgesia y administración de antiinflamatorios.
Se ha empleado el alopurinol para inhibir la xantina-oxidasa (enzima que interviene en la producción del ácido úrico), con el fin de reducir estos depósitos de uratos, pero no ha dado buenos resultados en las aves y, además, es nefrotóxico.
En cualquier caso, el pronóstico va a ser grave.
Vitaminas
1.-Vitamina A:
Es una vitamina liposoluble que deben ingerir las rapaces en su forma preformada, ya que estos animales son incapaces de transformar los carotenos precursores a formas activas de la vitamina A.
Las fuentes naturales de esta vitamina para las rapaces son los distintos tejidos de sus presas, principalmente el hígado. Una vez ingresada al organismo se utilizará en una serie de funciones, como la formación de los huevos, el desarrollo del esqueleto, el mantenimiento de las mucosas o el empleo como pigmento visual (previa transformación).
Podemos diferenciar dos orígenes de la deficiencia de esta vitamina:
-Hipovitaminosis A primaria: por deficiencia de la vitamina en la dieta. Los niveles mínimos en la dieta deben ser de 2.5-5 UI/g de alimento.
-Hipovitaminosis A secundaria: la deficiencia de la vitamina se debe a otras causas, como problemas intestinales que interfieran con la absorción de la vitamina A (parásitos, tuberculosis digestiva, infecciones bacterianas crónicas,...), problemas hepáticos que interfieran con el almacenamiento y la distribución de la vitamina en el organismo, interacciones de la vitamina A con otros nutrientes (la vitamina E antagoniza la función de la vitamina A), etc.
El proceso seguirá aproximadamente la misma evolución en los diferentes sistemas implicados (epitelio alimentario, respiratorio y urogenital), dependiendo de las reservas de vitamina que contenga el hígado del animal y del momento en que comenzó la carencia (los niveles normales oscilan entre 9.000 y 13.500  g):
- Afección de la capa mucosa de protección de los epitelios: las lesiones existentes en la cavidad oral, faringe y esófago pueden variar desde abscesos localizados formados por varias capas queratinizadas, con un diámetro de unos 0.5 mm, hasta grandes placas hiperqueratósicas, que suelen ocasionar disfagia y anorexia. Se forman membranas mucosas, incrementándose los riesgos de infecciones secundarias debidas a bacterias y hongos (Candida sp. )
- Hiperqueratosis de la capa epitelial superficial, normalmente en la mucosa oral, salivar, lagrimal y en el epitelio plantar, después evolucionará a metaplasia escamosa (epitelio traqueal, bronquios, siringe, cornetes nasales, túbulos renales y epitelio ureteral). Esta metaplasia escamosa podrá apreciarse cuando prácticamente no existan reservas de vitamina A en el hígado. Se pueden producir pododermatitis ("clavos") en la planta de los pies y en los dedos.
- Quistes de queratina en glándulas salivares y lagrimales, lengua, coanas, faringe, narinas, senos nasales y espacio periocular, como consecuencia de la metaplasia escamosa. Estos quistes pueden infectarse y transformarse en pústulas y abscesos. La sintomatología clínica general es poco concluyente (anorexia, emaciación, letargia y embolamiento).
- Estornudos, jadeo, disnea y cambios en las vocalizaciones.
- Descarga nasal (por infección secundaria) y quistes en las narinas (rinolitos), deformaciones del pico, etc.
- Xeroftalmia (debida a afección de las glándulas lagrimales), conjuntivitis, bultos perioculares y ceguera nocturna (por déficit de cis-retinal para la producción del pigmento visual rodopsina).
- Sintomatología de gota visceral o articular (por afección de los epitelios del uréter y de los túbulos renales).
El diagnóstico presuntivo se puede establecer mediante la historia clínica (valoración de la dieta), la sintomatología clínica, la observación de las lesiones y la respuesta al tratamiento.
El diagnóstico definitivo puede obtenerse por biopsia o histopatología de las lesiones y observación del patrón típico. Se puede confirmar mediante el análisis del contenido de vitamina A en el hígado (valores normales: 9.000-13.500  g)
El diagnóstico diferencial debe incluir candidiasis y aspergilosis, tricomoniasis y sarna, así como enfermedades víricas producidas por herpesvirus o avipoxvirus. Se considerará la posibilidad de que la causa primaria real sea uno de los procesos mencionados y que la hipovitaminosis A actúe como complicante secundario.
El tratamiento se realizará teniendo en cuenta dos puntos:
- Terapia preventiva: el requerimiento mínimo diario de vitamina A debe ser de 2.5-5 UI/g de alimento. Si en la dieta del animal no se llega a esta cantidad, deberá considerarse la utilización de suplementos. El mejor alimento para prevenir estas deficiencias de vitamina A serían las presas enteras, aunque el hígado, la yema de huevo, los pollitos de un día o el aceite de hígado de bacalao son suplementos excelentes.
- Terapia curativa: administración de vitamina A (IM o VO, según el estado de gravedad en que se encuentre el paciente) a dosis de 5-50 UI/g/día durante 2-4 semanas.
- Terapia de soporte: los quistes pueden requerir escisión y vaciado quirúrgico bajo anestesia; puede ser necesario el tratamiento antibiótico o antifúngico para controlar las infecciones secundarias. Debemos asimismo, asegurar el estado general del paciente (hidratación, peso,...).
2.-Complejo B:
Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que no pueden ser sintetizadas por las aves y que se almacenan en muy escaso grado, lo que conlleva que los animales deban ingerirlas en cada comida que realizan.
Estas vitaminas intervienen como coenzimas en diversos procesos metabólicos. Por tanto, en caso de deficiencias, la sintomatología variará dependiendo de la vitamina que se encuentre deficitaria. En general, el diagnóstico es difícil y la hipovitaminosis suele quedar oculta por alguna complicación secundaria (bacterias, virus, etc.).
Existe una sintomatología nerviosa asociada a las deficiencias de estas vitaminas del grupo B:
-Paresia y parálisis de la extremidades posteriores, como consecuencia de deficiencia en tiamina (se piensa que también debe existir deficiencia de otras vitaminas del grupo). La deficiencia de tiamina también va a provocar cuadros de incoordinación y temblores.
-Parálisis de los dedos: los dedos aparecen mal situados y con malos apoyos. Se suele relacionar con deficiencias en riboflavina.
-Perosis: consiste en la dislocación del tendón del músculo gastrocnemio, lo que ocasiona cojeras y deformaciones de la extremidad afectada. Se asocia a deficiencias en riboflavina, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina y ácido fólico.
-Retrasos y problemas relacionados con el crecimiento del animal (mala calidad del plumaje, anemias y dermatitis): se suelen relacionar con deficiencias de ácido fólico, ácido pantoténico y niacina.
2.1.-Deficiencia de vitamina B1 (tiamina):
Algunos pescados pueden contener tiaminasa, una enzima que desdobla la tiamina, impidiendo su absorción. Por ello, las deficiencias suelen observarse en aves alimentadas con estos tipos de pescado. También se han citado casos de deficiencia de tiamina en halcones peregrinos alimentados únicamente con pollitos de un día.
Los signos clínicos de deficiencia incluyen pérdida progresiva de peso, aunque el apetito se conserva, balanceos de la cabeza, opistótonos y convulsiones y ataxia. Pueden aparecer infecciones de tipo secundario como la aspergilosis.
El diagnóstico se basa en la respuesta a la administración oral o parenteral de tiamina.
El tratamiento indicado sería administrar tiamina a razón de 0.25-0.5 mg/Kg/día, así como la corrección de la dieta. Deberían existir unos 50 mg de tiamina por cada 200-250 g de alimento que coma el animal.
2.2.-Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina):
Las deficiencias en riboflavina se han diagnosticado fundamentalmente en individuos jóvenes de águila real.
Los signos clínicos incluyen emaciación, atrofia y parálisis de las extremidades posteriores, así como agarrotamiento de los dedos.
El tratamiento con complejos B produce una respuesta positiva en unas 6 horas y los animales pueden volver a situarse en su percha y andar normalmente tras 18 horas, aproximadamente.
Podría producirse la muerte del animal por infecciones secundarias debidas a Aspergillus fumigatus.
3.-Vitamina D3:
Debe recordarse la importancia de la relación calcio/vitamina D3/luz solar. La vitamina D3 se ingiere de forma inactiva y, gracias a la luz del sol, se activa (1,25-dihidroxicolecalciferol) para poder intervenir en la absorción del calcio a nivel intestinal.
Aquellas rapaces expuestas al sol serán capaces de fabricar su propia vitamina D3 en la glándula uropigea; al acicalarse las plumas estos animales ingerirán esa vitamina activa.
La deficiencia de vitamina D3 se observa frecuentemente en rapaces jóvenes que son cogidas de sus nidos cuando aún están en crecimiento y que se albergan en habitáculos a los que no llega la luz del sol. Además, la dieta de estos animales suelen basarse, generalmente, en carnes magras, corazón, hígado y riñón, sin ningún tipo de suplemento. El resultado último será, por tanto, una absorción insuficiente de calcio a nivel de la luz intestinal.
Este balance negativo del calcio también puede estar producido por dietas eminentemente grasas, ya que se va a ver disminuida la absorción de las vitaminas liposolubles (como la vitamina D3) y se van a producir jabones de calcio insolubles.
ERGOSTEROL COLESTEROL
Luz solar, in vitro Síntesis en piel
D2 (ergocalciferol) 7-dihidrocolesterol
Dieta o vía parenteral Luz solar
únicamente
25-dihidroxiergocalciferol D3 (colecalciferol)
Hígado
25-hidroxicolecalciferol
1,25-dihidroxiergocalciferol Hígado
Riñón 1,25-dihidroxicolecalciferol
Riñón
HORMONA
(Forma activa de la vitamina D)
Por otro lado, podemos hablar de hiperparatiroidismo secundario de origen nutricional. Se trata de una alteración metabólica conocida vulgarmente como raquitismo en los animales jóvenes y osteomalacia en individuos adultos.
En general, se va a originar por deficiencia de calcio en la dieta, por deficiencia de vitamina D3 o por desequilibrio en la relación calcio/fósforo (se consideraría una ración equilibrada aquélla que contuviera una relación Ca/P de 1.2-1.5/1).
La glándula paratiroides responde a los bajos niveles de calcio liberando hormona paratiroidea, que promueve la liberación del calcio de los huesos; este hueso "desmineralizado" es sustituido por tejido conjuntivo fibroso (osteodistrofia fibrosa). Tiene lugar entonces la hiperplasia de la glándula paratiroides. En casos graves se llegará, incluso, a una situación de hipocalcemia.
Los requerimientos de calcio para la puesta de huevos y para el crecimiento de las aves constituye alrededor del 2% del total de la dieta. Por otro lado, este calcio de la dieta debe encontrarse en una adecuada proporción con otros componentes de la dieta, no sólo con el fósforo.
En la nutrición de las rapaces los descuidos más frecuentes ocurren, precisamente en el balance Ca/P. Las dietas habituales, principalmente basadas en carne y pescado, suelen tener una relación Ca/P muy poco adecuada.
Calcio
% Fósforo
% Relación
Ca/P
Carne de vaca 0.011 0.188 1:17
Hígado de vaca 0.008 0.352 1:44
Carne de caballo 0.01 0.15 1:15
Pollo 0.012 0.201 1:17
Caballa 0.008 0.274 1:34
Sardina 0.150 0.975 1:6
Pienso de perros 0.5 0.3 1.6:1
La sintomatología que se describe para esta enfermedad consiste en una serie de ataques convulsivos, en ocasiones tan fuertes que los huesos largos pueden fracturarse durante el tiempo que dura la convulsión. Estas convulsiones y ataques son, en realidad, la manifestación clínica de un nivel de Ca en el suero muy bajo, resultado de una dieta deficitaria en dicho mineral, o bien, desequilibrada en la relación Ca/P.
Los primeros signos del hiperparatiroidismo nutricional secundario son casi inaparentes, principalmente en los pollos jóvenes. Puede apreciarse apatía, debilidad y retraso en el crecimiento.
En aves adultas se observa picaje, cataratas, vómitos, diarrea, incapacidad para caminar o subir a la percha, dolor en los huesos, deformación y fracturas patológicas de huesos largos, alteraciones del desarrollo de las plumas, poliuria y polidipsia, así como crisis tetánicas en los casos más graves.
Los niveles del calcio en sangre pueden aparecer normales o ligeramente aumentados (por encima de 45 mg/dl de suero), como consecuencia del aumento de actividad de la glándula paratiroides; el calcio va a provenir de los huesos. Ante esta situación, la administración parenteral de vitamina D estaría contraindicada, puesto que no favorecerá la absorción intestinal del calcio y los aumentos del calcio sérico seguirán procediendo del esqueleto.
En realidad, si se prolongase dicha terapia podríamos producir una desmineralización rápida del esqueleto, a no ser que reajustemos apropiadamente la dieta.
Experimentalmente se ha demostrado que las hembras, durante el periodo de puesta y alimentadas adecuadamente con vitamina D aunque deficientes en calcio, pierden el 38% del calcio esquelético tras la puesta de 6 huevos.
La aparición de "calambres" en los grandes grupos musculares es indicativa de niveles bajos del calcio sérico (5 mg/dl de suero o menos). Esto tiene lugar cuando las reservas de calcio de los huesos están prácticamente agotadas. Los espasmos musculares locales progresarán tanto que el animal presente una tetania generalizada por todo el cuerpo.
Estos episodios apuntados podrán agravarse cuando concurra alguna situación de estrés en el animal, como la repentina aparición de alguien que moleste al ave, ruidos fuertes o el encender las luces durante la noche. El animal puede caerse hacia delante o hacia atrás, fuera de su percha o, incluso, puede quedar colgado de ella boca abajo. En estos momentos, los niveles séricos de calcio descienden bruscamente por debajo de los límites mínimos fisiológicos y puede existir tetania hipocalcémica.
Las aves pueden superar episodios severos de hipocalcemia aguda y recuperarse espontáneamente. Aparentemente, la glándula paratiroides tiene suficientes reservas e inicialmente es capaz de compensar los descensos bruscos del calcio en sangre. Sin embargo, cuando el proceso avanza, la glándula se vuelve incapaz para movilizar suficiente calcio procedente de la desmineralización ósea, produciéndose la muerte.
El diagnóstico se basa en una buena anamnesis (historia de malnutrición) y en el cuadro clínico. La evidencia de lesiones apreciables radiológicamente (adelgazamiento de corticales en los huesos, fracturas patológicas, deformación ósea, etc.) se produce cuando más de un 40% del calcio de los huesos ha sido liberado. En general, la calcemia será normal y se producirá un aumento de la fosfatasa alcalina.
La terapia indicada sería la corrección de la dieta y la suplementación mineral, así como la administración de calcio en casos de tetania. La administración de gluconato cálcico por vía endovenosa lenta o subcutánea puede contrarrestar la sintomatología aguda (pueden emplearse soluciones salinas de calcio con un 5% de dextrosa a razón de 0.2 cc/30 gramos de peso), hasta que la corrección de la dieta pueda proporcionar el balance adecuado de calcio.
4.-Vitamina E y Selenio:
La vitamina E actúa como antioxidante en las células y membranas, lo cual les da estabilidad, especialmente en lo que se refiere a los músculos, vasos sanguíneos y túbulos seminíferos; además, tiene efecto sinérgico con el selenio, por lo que se considera su deficiencia en conjunto.
En las rapaces, este tipo de deficiencia ocasiona la llamada enfermedad del músculo blanco, que cursa con distrofias musculares y encefalomalacia. El exceso de grasas en la dieta puede interferir con la absorción de esta vitamina, así como el contacto de la vitamina con aceites rancios la destruye.
Se pueden apreciar los siguientes aspectos clínicos:
-Encefalomalacia: se observa ataxia, incapacidad para mantenerse en pie y tortícolis por necrosis degenerativa isquémica de células neuronales, desmielinización y edema. Ocurre sólo en aves adultas.
-Enfermedad del músculo blanco: se observan bandas claras típicas de este proceso en la musculatura pectoral, corazón y musculatura del proventrículo. Es más frecuente en los animales jóvenes. Puede diagnosticarse mediante bioquímica sanguínea al apreciarse una elevación de la CPK (Creatín-fosfo-quinasa).
El tratamiento indicado se basa, lógicamente, en la administración de vitamina E y selenio (0.1 mg Se/Kg IM 1 vez/semana).
5.-Vitamina K:
La vitamina K es otra de las vitaminas no totalmente sintetizable por las aves (algunas bacterias del tracto digestivo sintetizan pequeñas cantidades de esta vitamina). Su función es intervenir en la formación de la protrombina en el hígado.
La deficiencia primaria de esta vitamina es rara, siendo más frecuente la deficiencia secundaria a tratamiento antibiótico prolongado (inactiva la formación y absorción de esta vitamina), como consecuencia de una hipervitaminosis A (afecta negativamente a la disponibilidad de la vitamina K), o bien, por alimentar a los animales de forma rutinaria con roedores intoxicados con rodenticidas a base de dicumarinas.
Los signos clínicos asociados a esta deficiencia se basan en un incremento del tiempo de coagulación e incluyen hemorragias subcutáneas difusas, heces hemorrágicas, palidez de mucosas y ataxia.
En caso de sospecha de este tipo de deficiencia, se tratará con administración intramuscular de vitamina K a razón de 0.2-2.5 mg/Kg durante dos o tres días y añadir en la dieta diaria unos niveles de vitamina K de 1.75-3.5 mg por Kg de alimento.
Alteraciones en el plumaje:
La mayor parte de los problemas que suelen encontrarse en las plumas suele relacionarse con fallos en la muda causados por problemas nutricionales, hormonales o por estrés. También influirá la edad y el estado inmunitario del animal.
Hay una infinidad de elementos que intervienen activamente en el complicado proceso de la muda: diversas vitaminas (A, D, E y B), ciertos aminoácidos (lisina, colina y riboflavina), algunos minerales (calcio, zinc, selenio, magnesio y manganeso), varios compuestos (cloruro sódico, ácido pantoténico).
Por otro lado, la luz solar interviene decisivamente, de tal forma que si alargamos el periodo de luz diaria obtendremos mejores mudas en las aves.
Según la temperatura y la edad, las aves podrán mudar el plumaje 1-3 veces al año, comenzando generalmente tras el periodo de reproducción.
El proceso de la muda en sí ya es un fenómeno estresante (la tasa metabólica aumenta un 30%), por lo que va a verse aumentada la demanda nutricional y, con ella, la vulnerabilidad a los distintos procesos infecciosos. Además, al estrés de la muda se añade muchas veces el de la cautividad, por lo que tendremos el factor muda correcta como un claro indicador del buen estado de salud de las aves rapaces. De hecho, podemos encontrarnos marcas en las plumas (líneas de estrés) indicadoras de que en el instante en que la pluma crecía en ese nivel se produjo algún hecho que ocasionó un estrés determinado en el animal, con la consiguiente descarga de corticoesteroides que provocaron la alteración de los collares epidérmicos.
El color de las plumas también puede verse alterado debido a diversos problemas hormonales, dietéticos, de salud o como consecuencia de una edad avanzada en el animal. Asimismo, la deficiencia de tirosina y de testosterona induce a la producción de una mala muda.
Puede observarse la existencia de un mal plumaje debido a una falta de acicalamiento en casos determinados en que se ha efectuado una amputación del pico o por deformidades espinales debidos a malnutrición, alteraciones que impiden o dificultan la extensión por el plumaje de la grasa protectora fabricada en la glándula uropígea.
En los casos en que encontremos una mala muda, lo primero que debemos hacer es investigar la causa, para así establecer la terapia específica. En la mayoría de los casos se debe a problemas nutricionales o a estrés, por lo que corregiremos los distintos factores.
No obstante y, de forma rutinaria, se pueden emplear agentes inmunoestimulantes, como el levamisol a dosis de 2 mg/Kg (produce emesis en muchas rapaces cuando se administra por vía oral) o Echinacea compositum (1 cc/Kg). También suelen utilizarse suplementos de vitaminas y aminoácidos.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN AVES RAPACES.
ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS.
La alimentación ideal sería aquella que se asemeja a la que el animal consigue habitualmente en su hábitat natural; en cautividad, las aves rapaces tienen pocas veces acceso a una dieta variada y equilibrada que sea acorde a sus necesidades.
De esta forma, establecer el tipo de deficiencia padecida por el animal no va a ser fácil; por ello, en muchas ocasiones se emplea el término malnutrición para designar deficiencias nutricionales no esclarecidas en concreto, aunque sí evidentes.
Podremos diagnosticar un problema de malnutrición mediante diversos signos:
-Caquexia en condiciones de salud aparente, con delgadez apreciable por el escaso desarrollo de la masa muscular pectoral. En caso de caquexia acusada y emaciación, se van a movilizar los depósitos de grasa del organismo, con lo que comienzan a catabolizarse los músculos de forma más o menos rápida (en un cernícalo común la degeneración del músculo pectoral puede ocurrir en un periodo de 48-72 horas; en rapaces grandes, como las águilas, estos cambios se pueden observar en 1-2 semanas).
-La inactividad del músculo pectoral causada por una debilidad e incapacidad manifiesta para el vuelo puede aumentar el grado de atrofia de dicho músculo. Una quilla prominente y una piel traslúcida por la desaparición de la grasa dérmica son evidencias de un déficit calórico importante.
-Mala calidad del pico, con crecimientos anómalos, placas de crecimiento superpuestas e irregulares, que le confieren un aspecto escamoso. Suele ir acompañado de alteraciones en la consistencia del pico, apareciendo frágiles y fácilmente erosionables.
-Mala calidad del plumaje en ausencia de problemas definidos que lo justifiquen (picaje, problemas hormonales,...). Cumplen estas condiciones los plumajes sucios, con líneas de estrés, plumas rotas y de mala calidad, depigmentaciones del plumaje y aves en muda permanentemente.
-Excesivo crecimiento de uñas con un patrón o frecuencia anormal.
La dieta base debería estar formada por animales vivos o recién sacrificados. En algunos zoológicos y centros de recuperación de fauna salvaje estas presas proceden de criaderos existentes en los propios centros (pollos, palomas, codornices, conejos, ratas de laboratorio, saltamontes, grillos, etc.). Una norma a seguir sería, por ejemplo, no basar la alimentación de estas aves en una única especie animal o región anatómica.
Las partes no digeribles de estas presas como las plumas, los pelos, las uñas,..., ayudan a formar la denominada egagrópila, por lo que contribuyen al buen funcionamiento del aparato digestivo.
Esta comida no debe administrarse fría, ya que produciremos lesiones en la mucosa del buche y del esófago, o bien, provocaremos regurgitaciones de alimento.
Las aves sanas de tamaño reducido necesitan aproximadamente un aporte diario de 1 kcal de energía por gramo de peso.
Durante la noche, el ayuno hace que entren en un estado de hipoglucemia que es rápidamente recuperado durante las primeras horas de la mañana. Por esta razón, en las aves convalecientes de pequeño tamaño que comen voluntariamente resulta útil mantener la luz de la jaula encendida durante la noche para que se incremente la ingestión de alimento.
Puede sorprender la escasa cantidad de agua que ingieren. Se explica este fenómeno por la ausencia de sudoración y por la eliminación de los residuos nitrogenados en forma de ácido úrico insoluble, en lugar de urea soluble, tal y como ocurre en los mamíferos.
En aves desnutridas y antes de comenzar con la alimentación, voluntaria o no, conviene restablecer el equilibrio electrolítico para evitar autointoxicaciones, estados de cetosis, acidosis, etc., que pueden llevar al paciente al colapso.
En pacientes que se niegan a comer voluntariamente, puede comenzarse con una solución glucosalina al 10%, complementada con vitaminas, minerales y proteínas (por ejemplo, Gevral proteína ), administrada por vía oral a dosis de 10 ml/Kg. En esta primera fase pueden resultar de gran ayuda la yema de huevo cocida y un complejo B.
Podemos hablar, por tanto, de unos requerimientos mínimos que necesitan estos individuos para poder vivir; cuando esos requerimientos se ven muy sobrepasados o, todo lo contrario, la dieta no cubre los mínimos establecidos, aparecen las llamadas enfermedades nutricionales.
Veamos a continuación esos requerimientos con las enfermedades nutricionales más comunes que pueden encontrarse en este grupo de aves.
Hidratos de carbono
Representan una mínima parte de la dieta habitual de las aves rapaces, aproximadamente 1700-2200 cal/Kg de alimento. La mayor parte de estos hidratos de carbono procederá de la degradación de los aminoácidos de la dieta.
Como consecuencia de un estado de inanición se producirá hipoglucemia, observándose cuadros convulsivos cuando la glucosa sérica disminuye por debajo de 50 mg/dl.
Grasas
Los lípidos juegan un papel más importante en la alimentación de las aves rapaces (alrededor de un 5-6% del total de la dieta). Son los componentes esenciales de las membranas celulares y algunas hormonas.
Un exceso de grasas en la dieta producirá obesidad, síndrome de malabsorción y diarrea, así como deficiencias secundarias de otros nutrientes, principalmente calcio. Las dietas ricas en grasas saturadas y colesterol pueden causar ateromatosis, semejante a la del hombre: los vasos sanguíneos afectados aparecen engrosados y endurecidos, pudiendo apreciarse en su pared unas placas o estrías amarillentas. El acúmulo de minerales sobre estas placas puede hacer radiográficamente visibles estos vasos sanguíneos afectados con la ayuda de medios de contraste.
Esta mineralización y endurecimiento de los grandes vasos sanguíneos podría venir producida como consecuencia de un exceso de vitamina D.
En los animales jóvenes, la falta de grasas en la dieta ocasionará una disminución en el crecimiento y una menor resistencia a las enfermedades (principalmente, infecciones respiratorias de vías altas).
Proteínas
Representan la mayor fuente de calorías para estas aves (un mínimo del 18% de la dieta).
Raras veces apreciaremos deficiencias de proteína bruta; cuando es necesario, estos animales emplean la grasa corporal como fuente de energía, lo que a menudo ocasiona cuadros de cetosis.
El estrés o las deficiencias de metionina causan una especie de líneas de corte en las plumas (líneas de estrés). Las deficiencias en lisina pueden ocasionar pérdida de coloración en las plumas.
Un exceso de proteína en la dieta podrá producir gota visceral o articular. Se trata de un desorden metabólico caracterizado por el depósito extracelular de cristales de ácido úrico o uratos en diferentes tejidos. Dietas que contengan altos niveles de DNA (pescado, corazón, hígado, riñón, cerebro,...) predisponen a las rapaces a padecer gota.
Las aves son animales uricotélicos, es decir, la mayor parte de los desechos nitrogenados se expulsan en forma de ácido úrico; este componente al acumularse en determinadas localizaciones del organismo podrá dar lugar a cuadros de gota visceral o articular: en la primera se produce un precipitado de uratos en las serosas y en el riñón, fundamentalmente, mientras que en la gota articular la presencia de cristales tiene lugar en las articulaciones.
La deshidratación puede actuar como factor predisponente para que se desencadene el proceso. En animales vivos podrá diagnosticarse la gota mediante el hallazgo de niveles elevados de ácido úrico en la sangre (por encima de 20-30 mg/dl).
Los sobrecrecimientos de uñas y de pico pueden asociarse a dietas con un exceso de proteínas de alta calidad (por ejemplo, hígado o corazón).
La patogenia de la enfermedad no se conoce con claridad. En general, se considera como origen del proceso una eliminación reducida de ácido úrico, o bien, un aumento de su síntesis.
En cualquier caso, la hiperuricemia precede a la precipitación de uratos. Esta situación de produce como consecuencia de obstrucción urinaria (urolitiasis, hipovitaminosis A), deshidratación, determinadas intoxicaciones (tóxicos que afecten a la funcionalidad del túbulo renal, como el plomo), procesos infecciosos, exceso de proteína en la dieta, estados carenciales, factores hereditarios, neoplasias renales, etc.
El cuadro clínico puede variar, según las dos formas de enfermedad:
-Gota articular: inflamación de las articulaciones afectadas. El animal deja de usar esa extremidad lesionada y, finalmente, queda inmovilizada, apareciendo síntomas generales como anorexia y depresión.
-Gota visceral: prácticamente asintomática o con sintomatología totalmente inespecífica (anorexia, depresión, letargia,...), justo antes de producirse la muerte súbita del animal.
El diagnóstico se puede realizar atendiendo a varios puntos:
-Citología: aspiración de depósitos articulares. Los cristales tienen la forma de una aguja afilada.
-Test de la murexina: nos permitirá diferenciar depósitos de uratos de las calcificaciones existentes en forma de placas o de gránulos en la superficie de todos los órganos, fundamentalmente pericardio e hígado; se añade una gota de ácido nítrico, se calienta hasta que se seca y finalmente se añade una gota de amoníaco. Los cristales de uratos se observarán de un color rojo púrpura.
-Bioquímica sanguínea: se apreciará un incremento de los niveles de ácido úrico en sangre (por encima de 20-30 mg/dl)
-Necropsia: se observarán depósitos de uratos en serosas y en riñón.
El tratamiento consistirá en reducir el estrés y proporcionar el máximo bienestar para estas aves, reducir el contenido proteico de la dieta, fluidoterapia, suplementación vitamínica, analgesia y administración de antiinflamatorios.
Se ha empleado el alopurinol para inhibir la xantina-oxidasa (enzima que interviene en la producción del ácido úrico), con el fin de reducir estos depósitos de uratos, pero no ha dado buenos resultados en las aves y, además, es nefrotóxico.
En cualquier caso, el pronóstico va a ser grave.
Vitaminas
1.-Vitamina A:
Es una vitamina liposoluble que deben ingerir las rapaces en su forma preformada, ya que estos animales son incapaces de transformar los carotenos precursores a formas activas de la vitamina A.
Las fuentes naturales de esta vitamina para las rapaces son los distintos tejidos de sus presas, principalmente el hígado. Una vez ingresada al organismo se utilizará en una serie de funciones, como la formación de los huevos, el desarrollo del esqueleto, el mantenimiento de las mucosas o el empleo como pigmento visual (previa transformación).
Podemos diferenciar dos orígenes de la deficiencia de esta vitamina:
-Hipovitaminosis A primaria: por deficiencia de la vitamina en la dieta. Los niveles mínimos en la dieta deben ser de 2.5-5 UI/g de alimento.
-Hipovitaminosis A secundaria: la deficiencia de la vitamina se debe a otras causas, como problemas intestinales que interfieran con la absorción de la vitamina A (parásitos, tuberculosis digestiva, infecciones bacterianas crónicas,...), problemas hepáticos que interfieran con el almacenamiento y la distribución de la vitamina en el organismo, interacciones de la vitamina A con otros nutrientes (la vitamina E antagoniza la función de la vitamina A), etc.
El proceso seguirá aproximadamente la misma evolución en los diferentes sistemas implicados (epitelio alimentario, respiratorio y urogenital), dependiendo de las reservas de vitamina que contenga el hígado del animal y del momento en que comenzó la carencia (los niveles normales oscilan entre 9.000 y 13.500  g):
- Afección de la capa mucosa de protección de los epitelios: las lesiones existentes en la cavidad oral, faringe y esófago pueden variar desde abscesos localizados formados por varias capas queratinizadas, con un diámetro de unos 0.5 mm, hasta grandes placas hiperqueratósicas, que suelen ocasionar disfagia y anorexia. Se forman membranas mucosas, incrementándose los riesgos de infecciones secundarias debidas a bacterias y hongos (Candida sp. )
- Hiperqueratosis de la capa epitelial superficial, normalmente en la mucosa oral, salivar, lagrimal y en el epitelio plantar, después evolucionará a metaplasia escamosa (epitelio traqueal, bronquios, siringe, cornetes nasales, túbulos renales y epitelio ureteral). Esta metaplasia escamosa podrá apreciarse cuando prácticamente no existan reservas de vitamina A en el hígado. Se pueden producir pododermatitis ("clavos") en la planta de los pies y en los dedos.
- Quistes de queratina en glándulas salivares y lagrimales, lengua, coanas, faringe, narinas, senos nasales y espacio periocular, como consecuencia de la metaplasia escamosa. Estos quistes pueden infectarse y transformarse en pústulas y abscesos. La sintomatología clínica general es poco concluyente (anorexia, emaciación, letargia y embolamiento).
- Estornudos, jadeo, disnea y cambios en las vocalizaciones.
- Descarga nasal (por infección secundaria) y quistes en las narinas (rinolitos), deformaciones del pico, etc.
- Xeroftalmia (debida a afección de las glándulas lagrimales), conjuntivitis, bultos perioculares y ceguera nocturna (por déficit de cis-retinal para la producción del pigmento visual rodopsina).
- Sintomatología de gota visceral o articular (por afección de los epitelios del uréter y de los túbulos renales).
El diagnóstico presuntivo se puede establecer mediante la historia clínica (valoración de la dieta), la sintomatología clínica, la observación de las lesiones y la respuesta al tratamiento.
El diagnóstico definitivo puede obtenerse por biopsia o histopatología de las lesiones y observación del patrón típico. Se puede confirmar mediante el análisis del contenido de vitamina A en el hígado (valores normales: 9.000-13.500  g)
El diagnóstico diferencial debe incluir candidiasis y aspergilosis, tricomoniasis y sarna, así como enfermedades víricas producidas por herpesvirus o avipoxvirus. Se considerará la posibilidad de que la causa primaria real sea uno de los procesos mencionados y que la hipovitaminosis A actúe como complicante secundario.
El tratamiento se realizará teniendo en cuenta dos puntos:
- Terapia preventiva: el requerimiento mínimo diario de vitamina A debe ser de 2.5-5 UI/g de alimento. Si en la dieta del animal no se llega a esta cantidad, deberá considerarse la utilización de suplementos. El mejor alimento para prevenir estas deficiencias de vitamina A serían las presas enteras, aunque el hígado, la yema de huevo, los pollitos de un día o el aceite de hígado de bacalao son suplementos excelentes.
- Terapia curativa: administración de vitamina A (IM o VO, según el estado de gravedad en que se encuentre el paciente) a dosis de 5-50 UI/g/día durante 2-4 semanas.
- Terapia de soporte: los quistes pueden requerir escisión y vaciado quirúrgico bajo anestesia; puede ser necesario el tratamiento antibiótico o antifúngico para controlar las infecciones secundarias. Debemos asimismo, asegurar el estado general del paciente (hidratación, peso,...).
2.-Complejo B:
Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que no pueden ser sintetizadas por las aves y que se almacenan en muy escaso grado, lo que conlleva que los animales deban ingerirlas en cada comida que realizan.
Estas vitaminas intervienen como coenzimas en diversos procesos metabólicos. Por tanto, en caso de deficiencias, la sintomatología variará dependiendo de la vitamina que se encuentre deficitaria. En general, el diagnóstico es difícil y la hipovitaminosis suele quedar oculta por alguna complicación secundaria (bacterias, virus, etc.).
Existe una sintomatología nerviosa asociada a las deficiencias de estas vitaminas del grupo B:
-Paresia y parálisis de la extremidades posteriores, como consecuencia de deficiencia en tiamina (se piensa que también debe existir deficiencia de otras vitaminas del grupo). La deficiencia de tiamina también va a provocar cuadros de incoordinación y temblores.
-Parálisis de los dedos: los dedos aparecen mal situados y con malos apoyos. Se suele relacionar con deficiencias en riboflavina.
-Perosis: consiste en la dislocación del tendón del músculo gastrocnemio, lo que ocasiona cojeras y deformaciones de la extremidad afectada. Se asocia a deficiencias en riboflavina, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina y ácido fólico.
-Retrasos y problemas relacionados con el crecimiento del animal (mala calidad del plumaje, anemias y dermatitis): se suelen relacionar con deficiencias de ácido fólico, ácido pantoténico y niacina.
2.1.-Deficiencia de vitamina B1 (tiamina):
Algunos pescados pueden contener tiaminasa, una enzima que desdobla la tiamina, impidiendo su absorción. Por ello, las deficiencias suelen observarse en aves alimentadas con estos tipos de pescado. También se han citado casos de deficiencia de tiamina en halcones peregrinos alimentados únicamente con pollitos de un día.
Los signos clínicos de deficiencia incluyen pérdida progresiva de peso, aunque el apetito se conserva, balanceos de la cabeza, opistótonos y convulsiones y ataxia. Pueden aparecer infecciones de tipo secundario como la aspergilosis.
El diagnóstico se basa en la respuesta a la administración oral o parenteral de tiamina.
El tratamiento indicado sería administrar tiamina a razón de 0.25-0.5 mg/Kg/día, así como la corrección de la dieta. Deberían existir unos 50 mg de tiamina por cada 200-250 g de alimento que coma el animal.
2.2.-Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina):
Las deficiencias en riboflavina se han diagnosticado fundamentalmente en individuos jóvenes de águila real.
Los signos clínicos incluyen emaciación, atrofia y parálisis de las extremidades posteriores, así como agarrotamiento de los dedos.
El tratamiento con complejos B produce una respuesta positiva en unas 6 horas y los animales pueden volver a situarse en su percha y andar normalmente tras 18 horas, aproximadamente.
Podría producirse la muerte del animal por infecciones secundarias debidas a Aspergillus fumigatus.
3.-Vitamina D3:
Debe recordarse la importancia de la relación calcio/vitamina D3/luz solar. La vitamina D3 se ingiere de forma inactiva y, gracias a la luz del sol, se activa (1,25-dihidroxicolecalciferol) para poder intervenir en la absorción del calcio a nivel intestinal.
Aquellas rapaces expuestas al sol serán capaces de fabricar su propia vitamina D3 en la glándula uropigea; al acicalarse las plumas estos animales ingerirán esa vitamina activa.
La deficiencia de vitamina D3 se observa frecuentemente en rapaces jóvenes que son cogidas de sus nidos cuando aún están en crecimiento y que se albergan en habitáculos a los que no llega la luz del sol. Además, la dieta de estos animales suelen basarse, generalmente, en carnes magras, corazón, hígado y riñón, sin ningún tipo de suplemento. El resultado último será, por tanto, una absorción insuficiente de calcio a nivel de la luz intestinal.
Este balance negativo del calcio también puede estar producido por dietas eminentemente grasas, ya que se va a ver disminuida la absorción de las vitaminas liposolubles (como la vitamina D3) y se van a producir jabones de calcio insolubles.
ERGOSTEROL COLESTEROL
Luz solar, in vitro Síntesis en piel
D2 (ergocalciferol) 7-dihidrocolesterol
Dieta o vía parenteral Luz solar
únicamente
25-dihidroxiergocalciferol D3 (colecalciferol)
Hígado
25-hidroxicolecalciferol
1,25-dihidroxiergocalciferol Hígado
Riñón 1,25-dihidroxicolecalciferol
Riñón
HORMONA
(Forma activa de la vitamina D)
Por otro lado, podemos hablar de hiperparatiroidismo secundario de origen nutricional. Se trata de una alteración metabólica conocida vulgarmente como raquitismo en los animales jóvenes y osteomalacia en individuos adultos.
En general, se va a originar por deficiencia de calcio en la dieta, por deficiencia de vitamina D3 o por desequilibrio en la relación calcio/fósforo (se consideraría una ración equilibrada aquélla que contuviera una relación Ca/P de 1.2-1.5/1).
La glándula paratiroides responde a los bajos niveles de calcio liberando hormona paratiroidea, que promueve la liberación del calcio de los huesos; este hueso "desmineralizado" es sustituido por tejido conjuntivo fibroso (osteodistrofia fibrosa). Tiene lugar entonces la hiperplasia de la glándula paratiroides. En casos graves se llegará, incluso, a una situación de hipocalcemia.
Los requerimientos de calcio para la puesta de huevos y para el crecimiento de las aves constituye alrededor del 2% del total de la dieta. Por otro lado, este calcio de la dieta debe encontrarse en una adecuada proporción con otros componentes de la dieta, no sólo con el fósforo.
En la nutrición de las rapaces los descuidos más frecuentes ocurren, precisamente en el balance Ca/P. Las dietas habituales, principalmente basadas en carne y pescado, suelen tener una relación Ca/P muy poco adecuada.
Calcio
% Fósforo
% Relación
Ca/P
Carne de vaca 0.011 0.188 1:17
Hígado de vaca 0.008 0.352 1:44
Carne de caballo 0.01 0.15 1:15
Pollo 0.012 0.201 1:17
Caballa 0.008 0.274 1:34
Sardina 0.150 0.975 1:6
Pienso de perros 0.5 0.3 1.6:1
La sintomatología que se describe para esta enfermedad consiste en una serie de ataques convulsivos, en ocasiones tan fuertes que los huesos largos pueden fracturarse durante el tiempo que dura la convulsión. Estas convulsiones y ataques son, en realidad, la manifestación clínica de un nivel de Ca en el suero muy bajo, resultado de una dieta deficitaria en dicho mineral, o bien, desequilibrada en la relación Ca/P.
Los primeros signos del hiperparatiroidismo nutricional secundario son casi inaparentes, principalmente en los pollos jóvenes. Puede apreciarse apatía, debilidad y retraso en el crecimiento.
En aves adultas se observa picaje, cataratas, vómitos, diarrea, incapacidad para caminar o subir a la percha, dolor en los huesos, deformación y fracturas patológicas de huesos largos, alteraciones del desarrollo de las plumas, poliuria y polidipsia, así como crisis tetánicas en los casos más graves.
Los niveles del calcio en sangre pueden aparecer normales o ligeramente aumentados (por encima de 45 mg/dl de suero), como consecuencia del aumento de actividad de la glándula paratiroides; el calcio va a provenir de los huesos. Ante esta situación, la administración parenteral de vitamina D estaría contraindicada, puesto que no favorecerá la absorción intestinal del calcio y los aumentos del calcio sérico seguirán procediendo del esqueleto.
En realidad, si se prolongase dicha terapia podríamos producir una desmineralización rápida del esqueleto, a no ser que reajustemos apropiadamente la dieta.
Experimentalmente se ha demostrado que las hembras, durante el periodo de puesta y alimentadas adecuadamente con vitamina D aunque deficientes en calcio, pierden el 38% del calcio esquelético tras la puesta de 6 huevos.
La aparición de "calambres" en los grandes grupos musculares es indicativa de niveles bajos del calcio sérico (5 mg/dl de suero o menos). Esto tiene lugar cuando las reservas de calcio de los huesos están prácticamente agotadas. Los espasmos musculares locales progresarán tanto que el animal presente una tetania generalizada por todo el cuerpo.
Estos episodios apuntados podrán agravarse cuando concurra alguna situación de estrés en el animal, como la repentina aparición de alguien que moleste al ave, ruidos fuertes o el encender las luces durante la noche. El animal puede caerse hacia delante o hacia atrás, fuera de su percha o, incluso, puede quedar colgado de ella boca abajo. En estos momentos, los niveles séricos de calcio descienden bruscamente por debajo de los límites mínimos fisiológicos y puede existir tetania hipocalcémica.
Las aves pueden superar episodios severos de hipocalcemia aguda y recuperarse espontáneamente. Aparentemente, la glándula paratiroides tiene suficientes reservas e inicialmente es capaz de compensar los descensos bruscos del calcio en sangre. Sin embargo, cuando el proceso avanza, la glándula se vuelve incapaz para movilizar suficiente calcio procedente de la desmineralización ósea, produciéndose la muerte.
El diagnóstico se basa en una buena anamnesis (historia de malnutrición) y en el cuadro clínico. La evidencia de lesiones apreciables radiológicamente (adelgazamiento de corticales en los huesos, fracturas patológicas, deformación ósea, etc.) se produce cuando más de un 40% del calcio de los huesos ha sido liberado. En general, la calcemia será normal y se producirá un aumento de la fosfatasa alcalina.
La terapia indicada sería la corrección de la dieta y la suplementación mineral, así como la administración de calcio en casos de tetania. La administración de gluconato cálcico por vía endovenosa lenta o subcutánea puede contrarrestar la sintomatología aguda (pueden emplearse soluciones salinas de calcio con un 5% de dextrosa a razón de 0.2 cc/30 gramos de peso), hasta que la corrección de la dieta pueda proporcionar el balance adecuado de calcio.
4.-Vitamina E y Selenio:
La vitamina E actúa como antioxidante en las células y membranas, lo cual les da estabilidad, especialmente en lo que se refiere a los músculos, vasos sanguíneos y túbulos seminíferos; además, tiene efecto sinérgico con el selenio, por lo que se considera su deficiencia en conjunto.
En las rapaces, este tipo de deficiencia ocasiona la llamada enfermedad del músculo blanco, que cursa con distrofias musculares y encefalomalacia. El exceso de grasas en la dieta puede interferir con la absorción de esta vitamina, así como el contacto de la vitamina con aceites rancios la destruye.
Se pueden apreciar los siguientes aspectos clínicos:
-Encefalomalacia: se observa ataxia, incapacidad para mantenerse en pie y tortícolis por necrosis degenerativa isquémica de células neuronales, desmielinización y edema. Ocurre sólo en aves adultas.
-Enfermedad del músculo blanco: se observan bandas claras típicas de este proceso en la musculatura pectoral, corazón y musculatura del proventrículo. Es más frecuente en los animales jóvenes. Puede diagnosticarse mediante bioquímica sanguínea al apreciarse una elevación de la CPK (Creatín-fosfo-quinasa).
El tratamiento indicado se basa, lógicamente, en la administración de vitamina E y selenio (0.1 mg Se/Kg IM 1 vez/semana).
5.-Vitamina K:
La vitamina K es otra de las vitaminas no totalmente sintetizable por las aves (algunas bacterias del tracto digestivo sintetizan pequeñas cantidades de esta vitamina). Su función es intervenir en la formación de la protrombina en el hígado.
La deficiencia primaria de esta vitamina es rara, siendo más frecuente la deficiencia secundaria a tratamiento antibiótico prolongado (inactiva la formación y absorción de esta vitamina), como consecuencia de una hipervitaminosis A (afecta negativamente a la disponibilidad de la vitamina K), o bien, por alimentar a los animales de forma rutinaria con roedores intoxicados con rodenticidas a base de dicumarinas.
Los signos clínicos asociados a esta deficiencia se basan en un incremento del tiempo de coagulación e incluyen hemorragias subcutáneas difusas, heces hemorrágicas, palidez de mucosas y ataxia.
En caso de sospecha de este tipo de deficiencia, se tratará con administración intramuscular de vitamina K a razón de 0.2-2.5 mg/Kg durante dos o tres días y añadir en la dieta diaria unos niveles de vitamina K de 1.75-3.5 mg por Kg de alimento.
Alteraciones en el plumaje:
La mayor parte de los problemas que suelen encontrarse en las plumas suele relacionarse con fallos en la muda causados por problemas nutricionales, hormonales o por estrés. También influirá la edad y el estado inmunitario del animal.
Hay una infinidad de elementos que intervienen activamente en el complicado proceso de la muda: diversas vitaminas (A, D, E y B), ciertos aminoácidos (lisina, colina y riboflavina), algunos minerales (calcio, zinc, selenio, magnesio y manganeso), varios compuestos (cloruro sódico, ácido pantoténico).
Por otro lado, la luz solar interviene decisivamente, de tal forma que si alargamos el periodo de luz diaria obtendremos mejores mudas en las aves.
Según la temperatura y la edad, las aves podrán mudar el plumaje 1-3 veces al año, comenzando generalmente tras el periodo de reproducción.
El proceso de la muda en sí ya es un fenómeno estresante (la tasa metabólica aumenta un 30%), por lo que va a verse aumentada la demanda nutricional y, con ella, la vulnerabilidad a los distintos procesos infecciosos. Además, al estrés de la muda se añade muchas veces el de la cautividad, por lo que tendremos el factor muda correcta como un claro indicador del buen estado de salud de las aves rapaces. De hecho, podemos encontrarnos marcas en las plumas (líneas de estrés) indicadoras de que en el instante en que la pluma crecía en ese nivel se produjo algún hecho que ocasionó un estrés determinado en el animal, con la consiguiente descarga de corticoesteroides que provocaron la alteración de los collares epidérmicos.
El color de las plumas también puede verse alterado debido a diversos problemas hormonales, dietéticos, de salud o como consecuencia de una edad avanzada en el animal. Asimismo, la deficiencia de tirosina y de testosterona induce a la producción de una mala muda.
Puede observarse la existencia de un mal plumaje debido a una falta de acicalamiento en casos determinados en que se ha efectuado una amputación del pico o por deformidades espinales debidos a malnutrición, alteraciones que impiden o dificultan la extensión por el plumaje de la grasa protectora fabricada en la glándula uropígea.
En los casos en que encontremos una mala muda, lo primero que debemos hacer es investigar la causa, para así establecer la terapia específica. En la mayoría de los casos se debe a problemas nutricionales o a estrés, por lo que corregiremos los distintos factores.
No obstante y, de forma rutinaria, se pueden emplear agentes inmunoestimulantes, como el levamisol a dosis de 2 mg/Kg (produce emesis en muchas rapaces cuando se administra por vía oral) o Echinacea compositum (1 cc/Kg). También suelen utilizarse suplementos de vitaminas y aminoácidos.
ENFERMEDADES NUTRICIONALES Y METABÓLICAS.
La alimentación ideal sería aquella que se asemeja a la que el animal consigue habitualmente en su hábitat natural; en cautividad, las aves rapaces tienen pocas veces acceso a una dieta variada y equilibrada que sea acorde a sus necesidades.
De esta forma, establecer el tipo de deficiencia padecida por el animal no va a ser fácil; por ello, en muchas ocasiones se emplea el término malnutrición para designar deficiencias nutricionales no esclarecidas en concreto, aunque sí evidentes.
Podremos diagnosticar un problema de malnutrición mediante diversos signos:
-Caquexia en condiciones de salud aparente, con delgadez apreciable por el escaso desarrollo de la masa muscular pectoral. En caso de caquexia acusada y emaciación, se van a movilizar los depósitos de grasa del organismo, con lo que comienzan a catabolizarse los músculos de forma más o menos rápida (en un cernícalo común la degeneración del músculo pectoral puede ocurrir en un periodo de 48-72 horas; en rapaces grandes, como las águilas, estos cambios se pueden observar en 1-2 semanas).
-La inactividad del músculo pectoral causada por una debilidad e incapacidad manifiesta para el vuelo puede aumentar el grado de atrofia de dicho músculo. Una quilla prominente y una piel traslúcida por la desaparición de la grasa dérmica son evidencias de un déficit calórico importante.
-Mala calidad del pico, con crecimientos anómalos, placas de crecimiento superpuestas e irregulares, que le confieren un aspecto escamoso. Suele ir acompañado de alteraciones en la consistencia del pico, apareciendo frágiles y fácilmente erosionables.
-Mala calidad del plumaje en ausencia de problemas definidos que lo justifiquen (picaje, problemas hormonales,...). Cumplen estas condiciones los plumajes sucios, con líneas de estrés, plumas rotas y de mala calidad, depigmentaciones del plumaje y aves en muda permanentemente.
-Excesivo crecimiento de uñas con un patrón o frecuencia anormal.
La dieta base debería estar formada por animales vivos o recién sacrificados. En algunos zoológicos y centros de recuperación de fauna salvaje estas presas proceden de criaderos existentes en los propios centros (pollos, palomas, codornices, conejos, ratas de laboratorio, saltamontes, grillos, etc.). Una norma a seguir sería, por ejemplo, no basar la alimentación de estas aves en una única especie animal o región anatómica.
Las partes no digeribles de estas presas como las plumas, los pelos, las uñas,..., ayudan a formar la denominada egagrópila, por lo que contribuyen al buen funcionamiento del aparato digestivo.
Esta comida no debe administrarse fría, ya que produciremos lesiones en la mucosa del buche y del esófago, o bien, provocaremos regurgitaciones de alimento.
Las aves sanas de tamaño reducido necesitan aproximadamente un aporte diario de 1 kcal de energía por gramo de peso.
Durante la noche, el ayuno hace que entren en un estado de hipoglucemia que es rápidamente recuperado durante las primeras horas de la mañana. Por esta razón, en las aves convalecientes de pequeño tamaño que comen voluntariamente resulta útil mantener la luz de la jaula encendida durante la noche para que se incremente la ingestión de alimento.
Puede sorprender la escasa cantidad de agua que ingieren. Se explica este fenómeno por la ausencia de sudoración y por la eliminación de los residuos nitrogenados en forma de ácido úrico insoluble, en lugar de urea soluble, tal y como ocurre en los mamíferos.
En aves desnutridas y antes de comenzar con la alimentación, voluntaria o no, conviene restablecer el equilibrio electrolítico para evitar autointoxicaciones, estados de cetosis, acidosis, etc., que pueden llevar al paciente al colapso.
En pacientes que se niegan a comer voluntariamente, puede comenzarse con una solución glucosalina al 10%, complementada con vitaminas, minerales y proteínas (por ejemplo, Gevral proteína ), administrada por vía oral a dosis de 10 ml/Kg. En esta primera fase pueden resultar de gran ayuda la yema de huevo cocida y un complejo B.
Podemos hablar, por tanto, de unos requerimientos mínimos que necesitan estos individuos para poder vivir; cuando esos requerimientos se ven muy sobrepasados o, todo lo contrario, la dieta no cubre los mínimos establecidos, aparecen las llamadas enfermedades nutricionales.
Veamos a continuación esos requerimientos con las enfermedades nutricionales más comunes que pueden encontrarse en este grupo de aves.
Hidratos de carbono
Representan una mínima parte de la dieta habitual de las aves rapaces, aproximadamente 1700-2200 cal/Kg de alimento. La mayor parte de estos hidratos de carbono procederá de la degradación de los aminoácidos de la dieta.
Como consecuencia de un estado de inanición se producirá hipoglucemia, observándose cuadros convulsivos cuando la glucosa sérica disminuye por debajo de 50 mg/dl.
Grasas
Los lípidos juegan un papel más importante en la alimentación de las aves rapaces (alrededor de un 5-6% del total de la dieta). Son los componentes esenciales de las membranas celulares y algunas hormonas.
Un exceso de grasas en la dieta producirá obesidad, síndrome de malabsorción y diarrea, así como deficiencias secundarias de otros nutrientes, principalmente calcio. Las dietas ricas en grasas saturadas y colesterol pueden causar ateromatosis, semejante a la del hombre: los vasos sanguíneos afectados aparecen engrosados y endurecidos, pudiendo apreciarse en su pared unas placas o estrías amarillentas. El acúmulo de minerales sobre estas placas puede hacer radiográficamente visibles estos vasos sanguíneos afectados con la ayuda de medios de contraste.
Esta mineralización y endurecimiento de los grandes vasos sanguíneos podría venir producida como consecuencia de un exceso de vitamina D.
En los animales jóvenes, la falta de grasas en la dieta ocasionará una disminución en el crecimiento y una menor resistencia a las enfermedades (principalmente, infecciones respiratorias de vías altas).
Proteínas
Representan la mayor fuente de calorías para estas aves (un mínimo del 18% de la dieta).
Raras veces apreciaremos deficiencias de proteína bruta; cuando es necesario, estos animales emplean la grasa corporal como fuente de energía, lo que a menudo ocasiona cuadros de cetosis.
El estrés o las deficiencias de metionina causan una especie de líneas de corte en las plumas (líneas de estrés). Las deficiencias en lisina pueden ocasionar pérdida de coloración en las plumas.
Un exceso de proteína en la dieta podrá producir gota visceral o articular. Se trata de un desorden metabólico caracterizado por el depósito extracelular de cristales de ácido úrico o uratos en diferentes tejidos. Dietas que contengan altos niveles de DNA (pescado, corazón, hígado, riñón, cerebro,...) predisponen a las rapaces a padecer gota.
Las aves son animales uricotélicos, es decir, la mayor parte de los desechos nitrogenados se expulsan en forma de ácido úrico; este componente al acumularse en determinadas localizaciones del organismo podrá dar lugar a cuadros de gota visceral o articular: en la primera se produce un precipitado de uratos en las serosas y en el riñón, fundamentalmente, mientras que en la gota articular la presencia de cristales tiene lugar en las articulaciones.
La deshidratación puede actuar como factor predisponente para que se desencadene el proceso. En animales vivos podrá diagnosticarse la gota mediante el hallazgo de niveles elevados de ácido úrico en la sangre (por encima de 20-30 mg/dl).
Los sobrecrecimientos de uñas y de pico pueden asociarse a dietas con un exceso de proteínas de alta calidad (por ejemplo, hígado o corazón).
La patogenia de la enfermedad no se conoce con claridad. En general, se considera como origen del proceso una eliminación reducida de ácido úrico, o bien, un aumento de su síntesis.
En cualquier caso, la hiperuricemia precede a la precipitación de uratos. Esta situación de produce como consecuencia de obstrucción urinaria (urolitiasis, hipovitaminosis A), deshidratación, determinadas intoxicaciones (tóxicos que afecten a la funcionalidad del túbulo renal, como el plomo), procesos infecciosos, exceso de proteína en la dieta, estados carenciales, factores hereditarios, neoplasias renales, etc.
El cuadro clínico puede variar, según las dos formas de enfermedad:
-Gota articular: inflamación de las articulaciones afectadas. El animal deja de usar esa extremidad lesionada y, finalmente, queda inmovilizada, apareciendo síntomas generales como anorexia y depresión.
-Gota visceral: prácticamente asintomática o con sintomatología totalmente inespecífica (anorexia, depresión, letargia,...), justo antes de producirse la muerte súbita del animal.
El diagnóstico se puede realizar atendiendo a varios puntos:
-Citología: aspiración de depósitos articulares. Los cristales tienen la forma de una aguja afilada.
-Test de la murexina: nos permitirá diferenciar depósitos de uratos de las calcificaciones existentes en forma de placas o de gránulos en la superficie de todos los órganos, fundamentalmente pericardio e hígado; se añade una gota de ácido nítrico, se calienta hasta que se seca y finalmente se añade una gota de amoníaco. Los cristales de uratos se observarán de un color rojo púrpura.
-Bioquímica sanguínea: se apreciará un incremento de los niveles de ácido úrico en sangre (por encima de 20-30 mg/dl)
-Necropsia: se observarán depósitos de uratos en serosas y en riñón.
El tratamiento consistirá en reducir el estrés y proporcionar el máximo bienestar para estas aves, reducir el contenido proteico de la dieta, fluidoterapia, suplementación vitamínica, analgesia y administración de antiinflamatorios.
Se ha empleado el alopurinol para inhibir la xantina-oxidasa (enzima que interviene en la producción del ácido úrico), con el fin de reducir estos depósitos de uratos, pero no ha dado buenos resultados en las aves y, además, es nefrotóxico.
En cualquier caso, el pronóstico va a ser grave.
Vitaminas
1.-Vitamina A:
Es una vitamina liposoluble que deben ingerir las rapaces en su forma preformada, ya que estos animales son incapaces de transformar los carotenos precursores a formas activas de la vitamina A.
Las fuentes naturales de esta vitamina para las rapaces son los distintos tejidos de sus presas, principalmente el hígado. Una vez ingresada al organismo se utilizará en una serie de funciones, como la formación de los huevos, el desarrollo del esqueleto, el mantenimiento de las mucosas o el empleo como pigmento visual (previa transformación).
Podemos diferenciar dos orígenes de la deficiencia de esta vitamina:
-Hipovitaminosis A primaria: por deficiencia de la vitamina en la dieta. Los niveles mínimos en la dieta deben ser de 2.5-5 UI/g de alimento.
-Hipovitaminosis A secundaria: la deficiencia de la vitamina se debe a otras causas, como problemas intestinales que interfieran con la absorción de la vitamina A (parásitos, tuberculosis digestiva, infecciones bacterianas crónicas,...), problemas hepáticos que interfieran con el almacenamiento y la distribución de la vitamina en el organismo, interacciones de la vitamina A con otros nutrientes (la vitamina E antagoniza la función de la vitamina A), etc.
El proceso seguirá aproximadamente la misma evolución en los diferentes sistemas implicados (epitelio alimentario, respiratorio y urogenital), dependiendo de las reservas de vitamina que contenga el hígado del animal y del momento en que comenzó la carencia (los niveles normales oscilan entre 9.000 y 13.500  g):
- Afección de la capa mucosa de protección de los epitelios: las lesiones existentes en la cavidad oral, faringe y esófago pueden variar desde abscesos localizados formados por varias capas queratinizadas, con un diámetro de unos 0.5 mm, hasta grandes placas hiperqueratósicas, que suelen ocasionar disfagia y anorexia. Se forman membranas mucosas, incrementándose los riesgos de infecciones secundarias debidas a bacterias y hongos (Candida sp. )
- Hiperqueratosis de la capa epitelial superficial, normalmente en la mucosa oral, salivar, lagrimal y en el epitelio plantar, después evolucionará a metaplasia escamosa (epitelio traqueal, bronquios, siringe, cornetes nasales, túbulos renales y epitelio ureteral). Esta metaplasia escamosa podrá apreciarse cuando prácticamente no existan reservas de vitamina A en el hígado. Se pueden producir pododermatitis ("clavos") en la planta de los pies y en los dedos.
- Quistes de queratina en glándulas salivares y lagrimales, lengua, coanas, faringe, narinas, senos nasales y espacio periocular, como consecuencia de la metaplasia escamosa. Estos quistes pueden infectarse y transformarse en pústulas y abscesos. La sintomatología clínica general es poco concluyente (anorexia, emaciación, letargia y embolamiento).
- Estornudos, jadeo, disnea y cambios en las vocalizaciones.
- Descarga nasal (por infección secundaria) y quistes en las narinas (rinolitos), deformaciones del pico, etc.
- Xeroftalmia (debida a afección de las glándulas lagrimales), conjuntivitis, bultos perioculares y ceguera nocturna (por déficit de cis-retinal para la producción del pigmento visual rodopsina).
- Sintomatología de gota visceral o articular (por afección de los epitelios del uréter y de los túbulos renales).
El diagnóstico presuntivo se puede establecer mediante la historia clínica (valoración de la dieta), la sintomatología clínica, la observación de las lesiones y la respuesta al tratamiento.
El diagnóstico definitivo puede obtenerse por biopsia o histopatología de las lesiones y observación del patrón típico. Se puede confirmar mediante el análisis del contenido de vitamina A en el hígado (valores normales: 9.000-13.500  g)
El diagnóstico diferencial debe incluir candidiasis y aspergilosis, tricomoniasis y sarna, así como enfermedades víricas producidas por herpesvirus o avipoxvirus. Se considerará la posibilidad de que la causa primaria real sea uno de los procesos mencionados y que la hipovitaminosis A actúe como complicante secundario.
El tratamiento se realizará teniendo en cuenta dos puntos:
- Terapia preventiva: el requerimiento mínimo diario de vitamina A debe ser de 2.5-5 UI/g de alimento. Si en la dieta del animal no se llega a esta cantidad, deberá considerarse la utilización de suplementos. El mejor alimento para prevenir estas deficiencias de vitamina A serían las presas enteras, aunque el hígado, la yema de huevo, los pollitos de un día o el aceite de hígado de bacalao son suplementos excelentes.
- Terapia curativa: administración de vitamina A (IM o VO, según el estado de gravedad en que se encuentre el paciente) a dosis de 5-50 UI/g/día durante 2-4 semanas.
- Terapia de soporte: los quistes pueden requerir escisión y vaciado quirúrgico bajo anestesia; puede ser necesario el tratamiento antibiótico o antifúngico para controlar las infecciones secundarias. Debemos asimismo, asegurar el estado general del paciente (hidratación, peso,...).
2.-Complejo B:
Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que no pueden ser sintetizadas por las aves y que se almacenan en muy escaso grado, lo que conlleva que los animales deban ingerirlas en cada comida que realizan.
Estas vitaminas intervienen como coenzimas en diversos procesos metabólicos. Por tanto, en caso de deficiencias, la sintomatología variará dependiendo de la vitamina que se encuentre deficitaria. En general, el diagnóstico es difícil y la hipovitaminosis suele quedar oculta por alguna complicación secundaria (bacterias, virus, etc.).
Existe una sintomatología nerviosa asociada a las deficiencias de estas vitaminas del grupo B:
-Paresia y parálisis de la extremidades posteriores, como consecuencia de deficiencia en tiamina (se piensa que también debe existir deficiencia de otras vitaminas del grupo). La deficiencia de tiamina también va a provocar cuadros de incoordinación y temblores.
-Parálisis de los dedos: los dedos aparecen mal situados y con malos apoyos. Se suele relacionar con deficiencias en riboflavina.
-Perosis: consiste en la dislocación del tendón del músculo gastrocnemio, lo que ocasiona cojeras y deformaciones de la extremidad afectada. Se asocia a deficiencias en riboflavina, ácido pantoténico, niacina, biotina, colina y ácido fólico.
-Retrasos y problemas relacionados con el crecimiento del animal (mala calidad del plumaje, anemias y dermatitis): se suelen relacionar con deficiencias de ácido fólico, ácido pantoténico y niacina.
2.1.-Deficiencia de vitamina B1 (tiamina):
Algunos pescados pueden contener tiaminasa, una enzima que desdobla la tiamina, impidiendo su absorción. Por ello, las deficiencias suelen observarse en aves alimentadas con estos tipos de pescado. También se han citado casos de deficiencia de tiamina en halcones peregrinos alimentados únicamente con pollitos de un día.
Los signos clínicos de deficiencia incluyen pérdida progresiva de peso, aunque el apetito se conserva, balanceos de la cabeza, opistótonos y convulsiones y ataxia. Pueden aparecer infecciones de tipo secundario como la aspergilosis.
El diagnóstico se basa en la respuesta a la administración oral o parenteral de tiamina.
El tratamiento indicado sería administrar tiamina a razón de 0.25-0.5 mg/Kg/día, así como la corrección de la dieta. Deberían existir unos 50 mg de tiamina por cada 200-250 g de alimento que coma el animal.
2.2.-Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina):
Las deficiencias en riboflavina se han diagnosticado fundamentalmente en individuos jóvenes de águila real.
Los signos clínicos incluyen emaciación, atrofia y parálisis de las extremidades posteriores, así como agarrotamiento de los dedos.
El tratamiento con complejos B produce una respuesta positiva en unas 6 horas y los animales pueden volver a situarse en su percha y andar normalmente tras 18 horas, aproximadamente.
Podría producirse la muerte del animal por infecciones secundarias debidas a Aspergillus fumigatus.
3.-Vitamina D3:
Debe recordarse la importancia de la relación calcio/vitamina D3/luz solar. La vitamina D3 se ingiere de forma inactiva y, gracias a la luz del sol, se activa (1,25-dihidroxicolecalciferol) para poder intervenir en la absorción del calcio a nivel intestinal.
Aquellas rapaces expuestas al sol serán capaces de fabricar su propia vitamina D3 en la glándula uropigea; al acicalarse las plumas estos animales ingerirán esa vitamina activa.
La deficiencia de vitamina D3 se observa frecuentemente en rapaces jóvenes que son cogidas de sus nidos cuando aún están en crecimiento y que se albergan en habitáculos a los que no llega la luz del sol. Además, la dieta de estos animales suelen basarse, generalmente, en carnes magras, corazón, hígado y riñón, sin ningún tipo de suplemento. El resultado último será, por tanto, una absorción insuficiente de calcio a nivel de la luz intestinal.
Este balance negativo del calcio también puede estar producido por dietas eminentemente grasas, ya que se va a ver disminuida la absorción de las vitaminas liposolubles (como la vitamina D3) y se van a producir jabones de calcio insolubles.
ERGOSTEROL COLESTEROL
Luz solar, in vitro Síntesis en piel
D2 (ergocalciferol) 7-dihidrocolesterol
Dieta o vía parenteral Luz solar
únicamente
25-dihidroxiergocalciferol D3 (colecalciferol)
Hígado
25-hidroxicolecalciferol
1,25-dihidroxiergocalciferol Hígado
Riñón 1,25-dihidroxicolecalciferol
Riñón
HORMONA
(Forma activa de la vitamina D)
Por otro lado, podemos hablar de hiperparatiroidismo secundario de origen nutricional. Se trata de una alteración metabólica conocida vulgarmente como raquitismo en los animales jóvenes y osteomalacia en individuos adultos.
En general, se va a originar por deficiencia de calcio en la dieta, por deficiencia de vitamina D3 o por desequilibrio en la relación calcio/fósforo (se consideraría una ración equilibrada aquélla que contuviera una relación Ca/P de 1.2-1.5/1).
La glándula paratiroides responde a los bajos niveles de calcio liberando hormona paratiroidea, que promueve la liberación del calcio de los huesos; este hueso "desmineralizado" es sustituido por tejido conjuntivo fibroso (osteodistrofia fibrosa). Tiene lugar entonces la hiperplasia de la glándula paratiroides. En casos graves se llegará, incluso, a una situación de hipocalcemia.
Los requerimientos de calcio para la puesta de huevos y para el crecimiento de las aves constituye alrededor del 2% del total de la dieta. Por otro lado, este calcio de la dieta debe encontrarse en una adecuada proporción con otros componentes de la dieta, no sólo con el fósforo.
En la nutrición de las rapaces los descuidos más frecuentes ocurren, precisamente en el balance Ca/P. Las dietas habituales, principalmente basadas en carne y pescado, suelen tener una relación Ca/P muy poco adecuada.
Calcio
% Fósforo
% Relación
Ca/P
Carne de vaca 0.011 0.188 1:17
Hígado de vaca 0.008 0.352 1:44
Carne de caballo 0.01 0.15 1:15
Pollo 0.012 0.201 1:17
Caballa 0.008 0.274 1:34
Sardina 0.150 0.975 1:6
Pienso de perros 0.5 0.3 1.6:1
La sintomatología que se describe para esta enfermedad consiste en una serie de ataques convulsivos, en ocasiones tan fuertes que los huesos largos pueden fracturarse durante el tiempo que dura la convulsión. Estas convulsiones y ataques son, en realidad, la manifestación clínica de un nivel de Ca en el suero muy bajo, resultado de una dieta deficitaria en dicho mineral, o bien, desequilibrada en la relación Ca/P.
Los primeros signos del hiperparatiroidismo nutricional secundario son casi inaparentes, principalmente en los pollos jóvenes. Puede apreciarse apatía, debilidad y retraso en el crecimiento.
En aves adultas se observa picaje, cataratas, vómitos, diarrea, incapacidad para caminar o subir a la percha, dolor en los huesos, deformación y fracturas patológicas de huesos largos, alteraciones del desarrollo de las plumas, poliuria y polidipsia, así como crisis tetánicas en los casos más graves.
Los niveles del calcio en sangre pueden aparecer normales o ligeramente aumentados (por encima de 45 mg/dl de suero), como consecuencia del aumento de actividad de la glándula paratiroides; el calcio va a provenir de los huesos. Ante esta situación, la administración parenteral de vitamina D estaría contraindicada, puesto que no favorecerá la absorción intestinal del calcio y los aumentos del calcio sérico seguirán procediendo del esqueleto.
En realidad, si se prolongase dicha terapia podríamos producir una desmineralización rápida del esqueleto, a no ser que reajustemos apropiadamente la dieta.
Experimentalmente se ha demostrado que las hembras, durante el periodo de puesta y alimentadas adecuadamente con vitamina D aunque deficientes en calcio, pierden el 38% del calcio esquelético tras la puesta de 6 huevos.
La aparición de "calambres" en los grandes grupos musculares es indicativa de niveles bajos del calcio sérico (5 mg/dl de suero o menos). Esto tiene lugar cuando las reservas de calcio de los huesos están prácticamente agotadas. Los espasmos musculares locales progresarán tanto que el animal presente una tetania generalizada por todo el cuerpo.
Estos episodios apuntados podrán agravarse cuando concurra alguna situación de estrés en el animal, como la repentina aparición de alguien que moleste al ave, ruidos fuertes o el encender las luces durante la noche. El animal puede caerse hacia delante o hacia atrás, fuera de su percha o, incluso, puede quedar colgado de ella boca abajo. En estos momentos, los niveles séricos de calcio descienden bruscamente por debajo de los límites mínimos fisiológicos y puede existir tetania hipocalcémica.
Las aves pueden superar episodios severos de hipocalcemia aguda y recuperarse espontáneamente. Aparentemente, la glándula paratiroides tiene suficientes reservas e inicialmente es capaz de compensar los descensos bruscos del calcio en sangre. Sin embargo, cuando el proceso avanza, la glándula se vuelve incapaz para movilizar suficiente calcio procedente de la desmineralización ósea, produciéndose la muerte.
El diagnóstico se basa en una buena anamnesis (historia de malnutrición) y en el cuadro clínico. La evidencia de lesiones apreciables radiológicamente (adelgazamiento de corticales en los huesos, fracturas patológicas, deformación ósea, etc.) se produce cuando más de un 40% del calcio de los huesos ha sido liberado. En general, la calcemia será normal y se producirá un aumento de la fosfatasa alcalina.
La terapia indicada sería la corrección de la dieta y la suplementación mineral, así como la administración de calcio en casos de tetania. La administración de gluconato cálcico por vía endovenosa lenta o subcutánea puede contrarrestar la sintomatología aguda (pueden emplearse soluciones salinas de calcio con un 5% de dextrosa a razón de 0.2 cc/30 gramos de peso), hasta que la corrección de la dieta pueda proporcionar el balance adecuado de calcio.
4.-Vitamina E y Selenio:
La vitamina E actúa como antioxidante en las células y membranas, lo cual les da estabilidad, especialmente en lo que se refiere a los músculos, vasos sanguíneos y túbulos seminíferos; además, tiene efecto sinérgico con el selenio, por lo que se considera su deficiencia en conjunto.
En las rapaces, este tipo de deficiencia ocasiona la llamada enfermedad del músculo blanco, que cursa con distrofias musculares y encefalomalacia. El exceso de grasas en la dieta puede interferir con la absorción de esta vitamina, así como el contacto de la vitamina con aceites rancios la destruye.
Se pueden apreciar los siguientes aspectos clínicos:
-Encefalomalacia: se observa ataxia, incapacidad para mantenerse en pie y tortícolis por necrosis degenerativa isquémica de células neuronales, desmielinización y edema. Ocurre sólo en aves adultas.
-Enfermedad del músculo blanco: se observan bandas claras típicas de este proceso en la musculatura pectoral, corazón y musculatura del proventrículo. Es más frecuente en los animales jóvenes. Puede diagnosticarse mediante bioquímica sanguínea al apreciarse una elevación de la CPK (Creatín-fosfo-quinasa).
El tratamiento indicado se basa, lógicamente, en la administración de vitamina E y selenio (0.1 mg Se/Kg IM 1 vez/semana).
5.-Vitamina K:
La vitamina K es otra de las vitaminas no totalmente sintetizable por las aves (algunas bacterias del tracto digestivo sintetizan pequeñas cantidades de esta vitamina). Su función es intervenir en la formación de la protrombina en el hígado.
La deficiencia primaria de esta vitamina es rara, siendo más frecuente la deficiencia secundaria a tratamiento antibiótico prolongado (inactiva la formación y absorción de esta vitamina), como consecuencia de una hipervitaminosis A (afecta negativamente a la disponibilidad de la vitamina K), o bien, por alimentar a los animales de forma rutinaria con roedores intoxicados con rodenticidas a base de dicumarinas.
Los signos clínicos asociados a esta deficiencia se basan en un incremento del tiempo de coagulación e incluyen hemorragias subcutáneas difusas, heces hemorrágicas, palidez de mucosas y ataxia.
En caso de sospecha de este tipo de deficiencia, se tratará con administración intramuscular de vitamina K a razón de 0.2-2.5 mg/Kg durante dos o tres días y añadir en la dieta diaria unos niveles de vitamina K de 1.75-3.5 mg por Kg de alimento.
Alteraciones en el plumaje:
La mayor parte de los problemas que suelen encontrarse en las plumas suele relacionarse con fallos en la muda causados por problemas nutricionales, hormonales o por estrés. También influirá la edad y el estado inmunitario del animal.
Hay una infinidad de elementos que intervienen activamente en el complicado proceso de la muda: diversas vitaminas (A, D, E y B), ciertos aminoácidos (lisina, colina y riboflavina), algunos minerales (calcio, zinc, selenio, magnesio y manganeso), varios compuestos (cloruro sódico, ácido pantoténico).
Por otro lado, la luz solar interviene decisivamente, de tal forma que si alargamos el periodo de luz diaria obtendremos mejores mudas en las aves.
Según la temperatura y la edad, las aves podrán mudar el plumaje 1-3 veces al año, comenzando generalmente tras el periodo de reproducción.
El proceso de la muda en sí ya es un fenómeno estresante (la tasa metabólica aumenta un 30%), por lo que va a verse aumentada la demanda nutricional y, con ella, la vulnerabilidad a los distintos procesos infecciosos. Además, al estrés de la muda se añade muchas veces el de la cautividad, por lo que tendremos el factor muda correcta como un claro indicador del buen estado de salud de las aves rapaces. De hecho, podemos encontrarnos marcas en las plumas (líneas de estrés) indicadoras de que en el instante en que la pluma crecía en ese nivel se produjo algún hecho que ocasionó un estrés determinado en el animal, con la consiguiente descarga de corticoesteroides que provocaron la alteración de los collares epidérmicos.
El color de las plumas también puede verse alterado debido a diversos problemas hormonales, dietéticos, de salud o como consecuencia de una edad avanzada en el animal. Asimismo, la deficiencia de tirosina y de testosterona induce a la producción de una mala muda.
Puede observarse la existencia de un mal plumaje debido a una falta de acicalamiento en casos determinados en que se ha efectuado una amputación del pico o por deformidades espinales debidos a malnutrición, alteraciones que impiden o dificultan la extensión por el plumaje de la grasa protectora fabricada en la glándula uropígea.
En los casos en que encontremos una mala muda, lo primero que debemos hacer es investigar la causa, para así establecer la terapia específica. En la mayoría de los casos se debe a problemas nutricionales o a estrés, por lo que corregiremos los distintos factores.
No obstante y, de forma rutinaria, se pueden emplear agentes inmunoestimulantes, como el levamisol a dosis de 2 mg/Kg (produce emesis en muchas rapaces cuando se administra por vía oral) o Echinacea compositum (1 cc/Kg). También suelen utilizarse suplementos de vitaminas y aminoácidos.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
Tabla de medicamentos y dosis
ANTIBIOTICOS
Amoxicilina 50 – 100 mg/kg 12 hs ó 48 hs p/LA
Amoxicilina - clavulánico 100 – 150 mg/kg 12 hs
Cefalexina 50 – 100 mg/kg 8 hs
Enrofloxacina 10 – 15 mg/kg 12 hs
Metronidazol (como atb) 50 mg/kg 24 hs
ANTIMICOTICOS
Itraconazol 10 mg/kg 24 hs
Ketoconazol 25 mg/kg 12 hs
ANTIPARASITARIOS
Carnidazol 25 mg/kg Una sola toma
Clazuril 5 – 10 mg/kg Una sola toma
Fenbendazol 20 – 25 mg/kg Cada 24 hs x 5 días
Mebendazol 20 mg/kg Cada 24 hs x 5 días
Praziquantel 5 – 10 mg/kg Una sola toma
ANESTESICOS - TRANQUILIZANTES
Isoflurano 4 – 5 % inducción
(de elección) 2 – 2,5 % mantenimiento
Diacepam 0.5 – 1 mg/kg
AINES
Ketoprofeno 1 mg/kg
Meloxicam 0.1 – 0.2 mg/kg
OTROS
Dexametasona 2 mg/kg
Prednisolona 0.5 – 1 mg/kg
Oxitocina 3 – 5 UI/kg
Hierro dextrano 10 mg/kg
Metoclopramida 2 mg/kg Cada 8 hs
ANTIBIOTICOS
Amoxicilina 50 – 100 mg/kg 12 hs ó 48 hs p/LA
Amoxicilina - clavulánico 100 – 150 mg/kg 12 hs
Cefalexina 50 – 100 mg/kg 8 hs
Enrofloxacina 10 – 15 mg/kg 12 hs
Metronidazol (como atb) 50 mg/kg 24 hs
ANTIMICOTICOS
Itraconazol 10 mg/kg 24 hs
Ketoconazol 25 mg/kg 12 hs
ANTIPARASITARIOS
Carnidazol 25 mg/kg Una sola toma
Clazuril 5 – 10 mg/kg Una sola toma
Fenbendazol 20 – 25 mg/kg Cada 24 hs x 5 días
Mebendazol 20 mg/kg Cada 24 hs x 5 días
Praziquantel 5 – 10 mg/kg Una sola toma
ANESTESICOS - TRANQUILIZANTES
Isoflurano 4 – 5 % inducción
(de elección) 2 – 2,5 % mantenimiento
Diacepam 0.5 – 1 mg/kg
AINES
Ketoprofeno 1 mg/kg
Meloxicam 0.1 – 0.2 mg/kg
OTROS
Dexametasona 2 mg/kg
Prednisolona 0.5 – 1 mg/kg
Oxitocina 3 – 5 UI/kg
Hierro dextrano 10 mg/kg
Metoclopramida 2 mg/kg Cada 8 hs
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- sacoehueso
- Junior
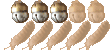
- Mensajes: 167
- Registrado: 23 Nov 2003, 00:15
- Nombre completo: Jesus Guillermo
- Relacion con la cetreria: Cetrero y Medico Vetrinario
- Años practicando cetreria: 3
- Aves que ha utilizado: Harris y Caracara
- Ubicación: Coro, Venezuela
- parabuteo_unicitus
- Veterano

- Mensajes: 907
- Registrado: 20 Nov 2005, 19:16
- Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España.
- Peregrinusldj
- Junior
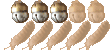
- Mensajes: 160
- Registrado: 20 Ene 2006, 22:18
- Ubicación: Calama. Provincia El Loa. II Región Antofagasta. Chile
- Contactar:

